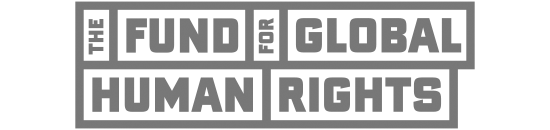Si la identidad salvadoreña se ha caracterizado por no terminar de dibujarse, quizá precisamente sea eso lo que la identifique: el desdibujo, la inconclusión…el camino.
Durante el fin de semana pasé viendo la página de la empresa telefónica Digicel Dale una mascota a la selecta, un concurso para premiar y elegir a una mascota para la selección nacional de fúbol. Hasta el cierre de este artículo se habían actualizado 102 páginas con nueve imágenes cada una, esto quiere decir que había 1,008 diseños de mascota y, en una lectura más amplia, como la que se quiere apuntar aquí, más de mil nociones de lo salvadoreño.
La imagen cobra fuerza en la consolidación de la identidad, desde la de los seres humanos hasta la de las naciones. Para nuestro caso, después de las independencias latinoamericanas, ya extendido el siglo XIX, las jóvenes naciones buscaron su identidad mirando hacia Europa y en esta búsqueda política y a veces metafísica establecieron también su identidad iconográfica: se erigieron en mármol y bronce monumentos a los héroes –casi todos criollos y algún indígena que representara oposición a España desde el momento del contacto-, y se pintaron –fantasearon, idealizaron- las grandes batallas, guerras y momentos definitorios. En estas lecturas prima el héroe sobre la población, sobre la masa; posteriormente aparecerá el pueblo individualizado, el tipo común del cuadro de costumbre, el tipo nacional.
En culturas como la nuestra donde se establecen escuelas de pintura hasta inicios del siglo XX -donde hasta ese entonces la pintura o escultura se han dedicado a la religiosidad, a los santos-, el tipo nacional, que luego será estereotipo, tardará más tiempo en definirse. Habrá dos discursos que dominen: el del indio nacional establecido a través de artistas, como José Mejía Vides y sus panchas, y el héroe nacional, cuyos registros visuales difundidos comienzan con las pinturas de Luis Vergara Ahumada: los próceres de la patria, la firma del acta de independencia, y José Matías Delgado arengando al pueblo en 1811 en un idílico toque de campanas, que pueden verse en la antigua Casa Presidencial, ahora museo; o los retratos de José Matías Delgado y Manuel José Arce de Valero Lecha.
De la invención de los escritores de 1911 surgirá Atlacatl: héroe, guerrero, origen, primera sangre de esta tierra, que se enfrenta a la conquista española. Dedicados a él hubo un banco, una colonia, un batallón del ejército nacional, una escultura de Valentín Estrada en Antiguo Cuscatlán, y una investigación del historiador Carlos Gregorio López Bernal, que desmiente la existencia real –que no es imaginaria, pues está vivísima- de esta figura.
Nos enfrentamos a una identidad iconográfica un poco desdibujada, borrosa, casi nula, y a tipos nacionales no establecidos que en cierta manera nos salvan del estereotipo (machos mexicanos, seductores franceses, vaqueros estadounidenses, italianos que solo comen pizza, venezolanas hijas de miss universo), pero nos hunden en el atinado verso de Roque Dalton: “Los que nunca nadie sabe de dónde son”. Basados en esto, los dibujos de la mascota de la selección –más allá de las taras estéticas que tengan– son verdaderos ejercicios de evocación de lo nacional, de búsqueda de identidad, de investigación o introspección mínima sobre lo salvadoreño.
En la revisión de los 1,008 dibujos hay imágenes que se repiten y al repetirse nos dan nociones de lo que más ha hecho mella en el inconsciente colectivo cuando se trata de lo nacional, lo salvadoreño, lo nuestro. En elaboración propia de una lista imágenes, las he dividido en cinco campos semánticos: animales, alimentación, objetos, héroes y mitología, y mitología urbana, que es la relacionada a las iconografías de las caricaturas.
Animales
Canguros (¿quizá por la población salvadoreña en Australia?)
Un perro chihuahua (mexicanísimo)
Tucanes
Garrobos
Torogoces
Cusucos
Tengereches
Abejas o avispas
Gallos
Tigres (resalta un tigre Tony de Kellog's con camisa azul)
Jaguares
Pumas
Ocelotes
Un tigre blanco de Bengala
Tortugas
Delfines
Un zanate
Un chucho (no perro, chucho)
Un aguacatero (no cualquier perro, un aguacatero)
Perros (uno se llama Roque)
Varias Manyulas
Un pelícano
Un pingüino de Linux
Varios mapaches (¿será por la mapachada?)
El guanaco literal (no el gentilicio sino el animal representado como gentilicio)
Hormigas
Varios caballos
Leones
Un rey León (Simba, el protagonista de la película de Disney)
Pájaros reconocidos como Pájaro picón picón
Ardillas
Un torogoz llamado Atlacatl, descrito sucintamente como 'Nuestra identidad'
Un torogoz de Angry Birds llamado Torogoz birds
Pericos chocoyos
Un toro llamado Atlacatl
Un gallo Claudio (de Looney toons)
Un tepemechín (pescado más consumido en Honduras pero que es el seudónimo del escritor salvadoreño José María Peralta Lagos)
Un zorro
Un lobo
Un pajarito de Twiter camuflado con la camisa de la selección
Una cuca
Un reptil de familia no identificada, llamado curiosamente Mito
Colibríes
Culebritas machetiadas
Tecolotes
Tacuacines
Un jabalí
Un cusuco con su lomo pintado al estilo de Fernando Llort
Una ballena
Varios monos
Un tiburón
Un punche
Alimentos
Mazorcas de maíz
Pupusas: una de ellas con cabello de curtido
Flores de izote o izotes
Varios mangos
Un huevo indio
Un mango indio
Un coco
Un tamal pisque
Un grano de café
Un grano de frijol
- Un mapa de El Salvador con cuerpo de pupusa
Objetos
Celulares
Tecomates
Un trompo
Pelotas
Héroes y mitología
Varios Atlacatls
Un Atlagol: de Atlacatl y gol
Varios guerreros
Indios norteamericanos, con mocasines, etc.
Varios Mágicos González
Pulgares como Pulgarcito de América
Duendes como Pulgarcito, del cuento
Un duende irlandés
La Siguanaba, llamada Sihuamperna
Varios Cipitíos
La Cuyancúa
Un torito pinto
Un indio norteamericano con un águila calva en su brazo pintada de azul, el águila es llamada Pájaro picón picón
Mitología urbana
Un transformer
Gokú
Varios Pitufos
Capitanes: América, Cavernícola
Un luchador libre, mexicanísimo
Un vikingo
Dos extraterrestres
Un Digimon
- Varios pokemones
****
Apuntes
Las mascotas han sido creadas bajo una división de identidad: la nacional, la del país y la del fútbol. En el caso de las mascotas de la nacional se desprenden las leyendas, las comidas típicas, los animales propios de la región, como un torogoz, un garrobo, un cusuco, un tamal pisque, una pupusa, la Siguanaba o el Cipitío. De la identidad del fútbol se desprenden la culebrita macheteada –una finta del juego del Mágico González–, la misma figura de El Mágico, el joven seleccionado Tin Ruiz (varias mascotas llevan su nombre), etc.
El fútbol. En los últimos años la Selección nacional se ha convertido en símbolo de salvadoreñidad, en un elemento de identidad. En la novela 'El asco', de Horacio Castellanos Moya, ya aparece el apoyo al fútbol nacional como elemento de identidad y de lo que un salvadoreño debe hacer: ir al estadio en domingo. Sin embargo, el discurso relacionado al fútbol es un discurso celebrativo del conformismo y la mediocridad: se celebra el casi, el esta vez sí, el por lo menos; se celebra haber clasificado a dos mundiales pero sobre todo el único gol anotado por la selección ante Hungría, en el mundial de España 82, cuando El Salvador perdió 10-1.
El lenguaje del fútbol es un lenguaje de la batalla: embate, gesta, guerreros como jugadores, y esto es muy claro en la descripción de la mayoría de las mascotas: “Este guerrero”, “este guerrero cuscatleco”, la garra, etc. También está el caso de una mascota que es un indio norteamericano de durapax que en una mano sostiene un corazón por el amor a la selección y en la otra, un huevo, por los huevos, la valentía masculina.
Salvadoreñismos. Chucho y aguacatero. Entre las mascotas hay un chucho, no un perro, y entre los chuchos un aguacatero, no un perro, un chucho cualquiera. Habrá también perritos, alguno llamado Roque, incluso. Pero que no denotan la salvadoreñidad sino la fidelidad y otros valores de los perros como mascota. El chucho y el aguacatero, por su parte, denotan rasgos de la salvadoreñidad a partir del lenguaje y de la descripción que da el autor: aguacatero como buen salvadoreño, en todas partes hay un chucho, etc.
Cuscatlán existe. Y parece que es lo que mejor podría definirse en estas mascotas como el sentido de nación, de patria. Existe Cuscatlán probablemente porque así sea el nombre del estadio, pero también por su definición de lo salvadoreño, la mayoría de las caricaturas se refieren al cuscatleco o lo cuscatleco en lugar de lo salvadoreño.
Marcas. Durante los últimos años algunas marcas han querido orientar su imagen a la salvadoreñidad, quizá las más exitosas en este ejemplo sean la gaseosa Kolashampán, la cerveza Pílsener, el supermercado Selectos y el Banco Agrícola. En los últimos dos años, la celebración oficial del Primer Grito de Independencia aumentó el espíritu de lo nacional y comenzaron los vaivenes de la definición de la salvadoreñidad: de las comidas, el paisaje, la relectura de la oración a la bandera y las costumbres. En los últimos años, Kolashampán intentó retomar la salvadoreñidad a partir de la iconografía al ilustrar sus productos con dibujos al estilo de Fernando Llort, quien también decoró el mural destruido de catedral y cuyas pinturas aparecen además en las toallas Hilasal. Incluso, entre las mascotas aparece un cusuco con su caparazón pintado al estilo de Llort.
Los indígenas salvadoreños son indios norteamericanos: usan mocasines, atrapasueños, tienen como mascotas águilas calvas, dicen “Au”, como nos enseñó el cine, son pieles rojas. No es la primera vez que la identidad indígena en Centroamerica es definida gráficamente con la identidad norteamericana, como sucedió en Nicaragua cuando Anastasio Somoza hizo aparecer a su hija Liliana en el billte de un córdoba disfrazada de india siux, con una casa cónica y las montañas nevadas como paisaje…
Existe lo indio mas no el indígena. En las mascotas hay un huevo indio, un mango indio, como si lo indio fuera natural para la salvadoreñidad, pero no aparece el indígena como ciudadano o sujeto histórico.
El guanaco literal. Es decir: el gentilicio representado como el animal. Un guanaco, animal andino, de los que no hay en El Salvador, vestido con una camiseta azul y una pelota en la cabeza.
Lo glocalizado. Varios nombres están escritos en inglés, pero en el racional el dibujante explica que “son lo nuestro, buenos salvadoreños”, etc.
Lo genealógico. Hay también una construcción genealógica sobre la mascota, la mascota más bien vista como un héroe. En uno de los dibujos que identifica a un indígena con penacho se discursa: “Descendiente de Atlacatl, primo de el Cipitío, sobrino de la Siguanaba, papá de Hugo Sánchez”. También acá puede leerse la rivalidad con la selección mexicana.
Parece que la gente tiene clara la identidad nacional: hay un constructo que incluye héroes nacionales –ficticios y oficiales-; héroes modernos –como el Mágico González o el Tin Ruiz–; lugares o espacios, como Cuscatlán, y los que habitan en ese espacio: una fauna exótica, como garrobos, ocelotes, pumas y jaguares; símbolos patrios, como el torogoz, el árbol nacional, y el consumo cultural, como la alimentación: la pupusa, el mango, etc. Lo que no está claro es la definición iconográfica de estos símbolos, se recurre a la transposición de imágenes, por lo que se comprende que Atlacatl sea un indio norteamericano que lleve en sus brazos al águila calva convertida en pájaro picón picón.
* Elena Salamanca es escritora y periodista, cursa una maestría en Historia Iberoamericana Comparada en la Universidad de Huelva, España.