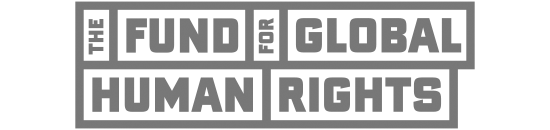En el mundo, muchos países se diferencian gracias a lo que comen. Mucha de la historia de un país pasa por su gastronomía. A veces argumentamos mil y un hechos que demuestran nuestra identidad, con justa o nula razón, dependiendo del caso, pero pocas veces hablamos sobre nuestros alimentos y gastronomía. En El Salvador, por ejemplo, argumentamos mucho sobre la poca identidad que tenemos, pero difícilmente podríamos mencionar una variedad de café hibridizada en el país y cultivada en todo el mundo. Sin embargo, quizá sí podríamos enumerar los combos y precios de alguna cadena gringa de hamburguesas.
Las particularidades gastronómicas además de ser importantes, nostálgica e identitariamente hablando, representan ingresos importantes a sus naciones. La tradición culinaria de los países mediterráneos es un marco de diferenciación de sus vecinos del norte en Europa, y sus productos, delicatesen en lo más grandes banquetes de los segundos.
Los países mediterráneos cuentan con una gastronomía conocida a nivel mundial, pero, sobre todo, creada gracias al reconocimiento concedido primeramente por su población. Reconocimiento y aprecio forjado luego de centenares de años (en Francia, por ejemplo, se fabricaba el queso Rochefort antes de que Colón llegase a América).
Ante el reconocimiento adquirido a nivel mundial de sus productos gastronómicos, Francia inició con las certificaciones relacionadas al origen o denominaciones de origen (DO) para sus alimentos. Más de un 90% de su cosecha de vinos está protegida con una DO, y de igual manera lo están una parte importante de sus quesos (¡incluso las mandarinas corsas!). Dicho proyecto fue posteriormente tomado por la Unión Europea y ampliamente utilizado por los países mediterráneos, con una tendencia al alza en los últimos años por los países del norte.
Este sistema de certificaciones siguió utilizándose y retomándose en todo el mundo. En Canadá, Quebec está emulando el sistema francés de certificaciones; en China actualmente existen más de 40 certificaciones; México tiene una veintena de productos certificados, con la variante de incluir artesanías; la región andina tiene un sistema común de certificación; e inclusive EEUU, seriamente cuestionado por su gastronomía, cuenta ya con un par de certificaciones (papas de Idaho, café de Hawái).
En El Salvador solo tenemos una certificación ligada al origen. Esta certificación es la del café de Apaneca. Fue un gran proyecto y con un resultado muy satisfactorio. Muchos productores de café en Apaneca pueden vender ahora su café con un sello que garantiza que fue producido en su región, sello que únicamente pueden utilizar ellos en todo el mundo. Pero esto es un caso aislado y diferente en la situación nacional. En el país contamos con una diversidad importante de productos alimenticios, transformados o materias primas, los cuales desconocemos por completo y, en el peor de los casos, el know-how de los mismos se está perdiendo.
Contamos con cafés reconocidos mundialmente y que escuetamente se sabe que son salvadoreños, tal es el caso del café Pacamara, originado en El Salvador (en Colombia, por ejemplo, se protege el término “Café de Colombia” al mismo nivel que el cognac y el champagne para una producción de 700,000 manzanas ¡sin distinción de variedades). Otras de nuestras materias se utilizan en otros países y poco sabemos nosotros qué se hace con ellas y, lastimosamente, quienes los consumen poco saben que su materia prima es originaria de nuestro terruño (la flor de loroco, el café mismo). Tenemos, además, una infinidad de recetas y productos típicos que se están perdiendo por no haber sido nunca estipulado claramente el procedimiento para su realización. Perdimos el libro de recetas de la abuelita.
En una certificación se protegen ciertos aspectos. Se protege un nombre, se protege una región. Pero más importante es que se identifica y reconoce un producto, se define científica e históricamente, qué lo hace tan auténtico, se plasma un know-how. Ese know-how que pasa de generación en generación, y que poco a poco se ha ido perdiendo. Y por último, pero no menos importante, se protege el uso de su nombre y fabricación exclusivamente para la región, recalcando que una certificación es una marca, pero una marca colectiva y no privada.
Una ley integral es posible en El Salvador, una ley que contemple figuras legales para productos terminados y relacionados directamente a un origen; para las materias primas o productos sujetos a ser transformados (un ejemplo claro de ello es la flor de loroco); y, finalmente, para la protección de un nombre o una receta más que una región (que bien hubiese sido tener las pupusas certificadas cuando se aprobó el TLC). Teniendo claro desde el principio que esta ley más que un fin sirva como una herramienta de diferenciación para nuestra producción agroalimentaria. Pensando, además, en la posibilidad de ser pioneros en impulsar un sistema común de certificación centroamericana que sea fácilmente homologable al pensar en salir fuera de las fronteras de la región.
Certificando nuestros productos podemos protegerlos, pero sobre todo, conocerlos. Recordemos que únicamente se valora lo que se conoce. Nuestros alimentos nos prestan el apellido de “identidad”, lo menos que les debemos es darles un nombre.
Ejercicio de conciencia identitario: la próxima vez que vaya a un café, pregunte qué variedad de café le están sirviendo, de qué región y a qué altura fue producido.
* Ángel Barrera es Ingeniero Agroindustrial con especialización en Denominación de Origen Alimentario por la Escuela Superior de Agricultura de Angers, Francia.