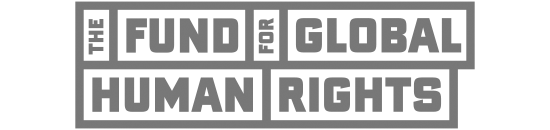¿Cuánto tiempo estuviste en ese periódico?
Un año. Luego me fui a Washington, que era la ciudad que más o menos conocía en Estados Unidos. Siempre hubo alguien de mi familia ahí. Iba ahí en busca de definirme ya: o me volvía a la universidad o seguía en el periodismo. No estaba seguro.
¿No te gustaba el periodismo?
No, no era eso, sino que sentí que no había terminado la universidad. Yo apliqué a la Universidad de Georgetown y casi entré.
¿Pero para estudiar periodismo?
No, no, para adquirir conocimientos académicos. Estaba entre el periodismo y relaciones internacionales, pero no sabía a dónde me llevaría eso, porque tenía el instinto para la política, y en el periodismo uno se queda observando y no podés hacer nada. Entonces yo siempre había tenido esa inquietud de hacer algo. Y estaba en el proceso de aplicación, y a la misma vez mandando mi currículo, aunque en realidad no tenía nada.
Bueno: explorador en África, cazador de mariposas...
Ja, ja, ja... en eso me ofrecieron un internado no pagado patrocinado por el columnista Jack Anderson (premio Pulitzer en 1972), que en la época era muy famoso. No es mi pariente. Era famoso por ser periodista investigativo y haber hecho primicias. Pero si uno iba indagando más y más en su carrera, encontraba que había cosas nefastas. Él tenía un pequeño equipo de jóvenes que alimentaban su columna. Escribíamos nuestras cosas como si fuera él y nos dio un crédito de nombre dentro de su columna. En realidad nosotros hacíamos todo y nos pagó una mierda. Comencé con él y estaba estallando América Central. Entonces yo pedí que me mandaran para allá. Estaba de carne de cañón, como voluntario.
¿A qué país llegaste primero?
A Guatemala, en la época de Ríos Montt. De ahí fui a cubrir el comienzo de los Contras, en Nicaragua; y después a El Salvador, en el plan de investigar a los escuadrones de la muerte. Tenía un interés muy específico.
¿Y por qué?
Estaba horrorizado por lo que ocurría en Centroamérica y lo que podría ser una especie de para-política. Lo constataba tras investigar sobre Mario Sandoval Alarcón, en Guatemala, el padrino de los escuadrones. A través de eso entendí los vínculos con (Roberto) d'Aubuisson, en El Salvador, y (Gustavo) Álvarez Martínez, en Honduras. En uno de mis primeros viajes a Honduras tuve una entrevista con un miembro de los escuadrones de la muerte ahí, que me dio unas siglas de unas agrupaciones a las cuales pertenecía. Y al investigar más me di cuenta de que había una serie de asesinos, que a su vez tenían vínculo con partidos supuestamente legítimos. Había un vínculo entre los que ejercían el terror y los que llevaban las políticas. Entonces (sonríe irónicamente) mi primer y único contacto con d'Aubuisson... ¿Tú sabes cómo fue?
No. ¿Lo llegaste a conocer cara a cara?
Sí, fue cuando fui a una conferencia que dio en un hotel... No sé dónde fue, era una especie de salón. Era espeluznante presenciarlo en persona. Era absolutamente malvado. Yo lo quería ver en persona. Y tenía a sus perros a su alrededor (se refiere a los guardaespaldas). Uno lo entendía del todo luego: eran asesinos, cada uno había matado a no sé cuántas personas a sangre fría, los habían mutilado, violado. Él tenía esa su forma muy tajante de hablar, tipo ametralladora. Hizo su conferencia y algunos se quedaron haciéndole preguntas, al final.
¿En ese momento te acercaste?
Yo solo tenía una pregunta para él.
¿Qué le preguntaste?
Le pregunté: “Mayor”... ¿Era mayor? Sí, le pregunté: “Mayor d'Aubuisson, ¿cuántas personas piensas que hay que matar para acabar con el comunismo en El Salvador?” Esperaba que me la contestara. Él estaba sentado en una mesa y yo parado. De pronto me di cuenta de que al hacer esa pregunta, al soltar esas palabras, estaba solo con él. Todos los perros estos me miraban de reojo. D'Aubuisson me miró frío y dijo: “Esa es una pregunta muy inconveniente”. Se me quedó mirando (y Jon Lee congela su mirada para ejemplificar el momento). Yo dije: “Bueno, chao”. Pensé que me iban a matar. Ja, ja, ja... Es que era un sitio enterrado, había que salir en una trocha. En fin, es una anécdota nada más.
Entonces esa fue la única vez.
Sí. Luego hablé con mucha gente que había matado por él. Por eso sé lo que hizo. En fin... No hay un momento en el que yo dijera: “Quiero ser periodista”. Más bien si yo quise ir a Centroamérica era por dos cosas: América Latina me significaba mucho ya, porque hablaba el idioma, me había forjado hasta cierto punto, había vivido en Colombia a los 4 años, había un vínculo directo.
Fuiste concebido en El Salvador, pues...
Sí, sí... esto era una historia importante: en América Central era donde sucedía la historia para mí en ese momento. Si recuerdas, para la época en Centroamérica, (Ronald) Reagan decía que El Salvador era punto número uno en la seguridad nacional. Era un momento apasionante, confuso, violento.
¿No sentías temor? Habías pasado de las inocentes aventuras en África a la Centroamérica violenta.
Claro, comencé a experimentar con el peligro de muerte inminente. Me sucedió en repetidas ocasiones y comencé a tener miedo. Tampoco hubo un momento en el que yo me diera cuenta de que ya había aprendido a superar el miedo. Pero hubo múltiples experiencias.
Por ejemplo...
Eh... eh... (suspira). ¡Tantas! Una, temprano, en Guatemala: yo estaba corriendo por el país con un salvoconducto, que no sé con quién lo conseguí pero era de Ríos Montt, precisamente en los momentos en los que él estaba masacrando, aunque lo estaba negando. Hubo una especie de disonancia cognitiva entre lo que uno veía –aldeas arrasadas– y lo que decía el gobierno. Hice un viaje desde Huehuetenango por el cañón ese que va hasta la frontera con México, y me decían que no debía hacerlo, pero yo quería constatar que efectivamente estaban matando refugiados al otro lado del río. A la vuelta tuve que ir de noche, y tanto los de la frontera mexicana como los de la guatemalteca me decían que no debía ir solo, pero no me decían por qué. Volví de noche y en una curva, en un cañón, había una Cherokee. ¿Tú sabes lo que quiere decir una Cherokee en El Salvador?
Me lo imagino.
Lo mismo era en Guatemala. Estaba atravesada, con un tipo vestido de blanco y una balaclava (una especie de pasamontañas). Durante el día había tenido que pasar como 20 retenes de paramilitares, que ellos los llamaban defensa civil; pero en realidad eran los sobrevivientes de las masacres a los que mandaban a cuidar en cada puente. Tú llegabas al puente y mirabas una turba de gente indígena, asustados, todos de blanco con machetes y garrotes, y de vez en cuando con un fusil de cacería. Yo tenía el salvoconducto, pero la mayoría eran analfabetos. Era un viaje accidentado, y logré el viaje sin saber todavía el grado del riesgo que corría. Fue hasta en la vuelta (donde estaba la Cherokee atravesada), frente a los tres hombres de blanco con balaclava, que vi el peligro. Eran clásicos escuadroneros. Uno pedía mis documentos. Pensé que me iban a matar. Uno me tenía apuntado en todo momento. Me miró, lo miré y no sé qué habrá pensado, pero al último momento me dijo... (y Jon Lee chasquea los dedos para expresar que lo dejaron marchar). Había momentos así, que era el tiempo en que mataban a periodistas, mataban a extranjeros, a cualquiera que pensaban que era subversivo.
En El Salvador te debieron pasar cosas similares.
En El Salvador estuve como tres años seguidos. Ahí me ofrecieron para Time. Lo hice, pero en realidad me di cuenta de que Time no era para mí: eran muy conservadores, no querían cosas que yo descubría; más bien querían echar guante a todo. Lo que yo quería era repartir responsabilidades y establecer culpas hablando con los involucrados. Ellos lo que querían eran elecciones y democracia y todo bien, ja, ja, ja... Por eso entre yo y Time no encajábamos para nada. Me costó dos años saberlo, hasta que yo renuncié y me fui a hacer un libro con mi hermano Scott.
El de 1986.
Sí. Hicimos dos libros juntos. El primero se llamaba “Dentro de la liga” (traducido como Al interior de la Liga), que es inspirado en mis investigaciones sobre los escuadrones de la muerte y los vínculos con la Liga Mundial Anticomunista. Luego hicimos el libro “Historias de Guerra”, que eran historias orales de cinco países. Así es que me fui, renuncié al Time, dejé a mi mujer y me fui con mi hermano.
Es decir, ¿te habías casado?
Sí. Yo no estaba consciente de que al irme rompía (el matrimonio), pero lo era.
Ja, ja, ja...
Ella me fue a buscar a Israel, a los 9 meses, y me dijo: “Ya. Te has marchado tanto tiempo y me querés decir algo”. Yo lo negué, pero...
Pero “lo acepté”.
Yo supongo que no quería estar en ese matrimonio.
¿Y a los cuántos años te casaste?
A los 24 años. Joven. Ella era peruana, todo el mundo la conoce en El Salvador. Ella se forjó ahí como fotógrafa y luego terminó en Washington, y todo el tiempo se ha quedado ahí como fotógrafa en el Washington Post.
¿Cómo se llamaba?
Juana Arias. Juana Anderson...
Conserva el Anderson.
Bueno, era Juana Anderson y no sé lo que es ahora.
Vos decías que también te forjaste en El Salvador.
Y te digo por qué no digo en Perú: porque para mí ahí era el preámbulo y a El Salvador yo decidí ir.
Para ese entonces ya sabías eso de que te concibieron ahí.
Sí, sí, y yo quería estar ahí.
¿Tenías alguna inquietud en particular por ir?
Había estado a los 18 años, al irme de Honduras... Yo he saltado sobre esta parte. Yo volví a Centroamérica cuando tenía 17 años, a vivir un año con otro tío en la costa garífuna, trabajando como campesino por dos lempiras al día, y aprendí a usar el machete.
¿Limpiando el campo?
Chapeando mata y construyendo casas, aprendí a cortar cayuco y pescar, a bajar cocos. Aprendí todo eso y me pagó lo mismo que al resto de campesinos en la zona, en Sambo Creek. En ese viaje, cuando vino mi hermano, fuimos a La Mosquitia, pasamos por El Salvador, Guatemala y México. Es decir, había todo un vínculo ahí y comenzó a asentar mi español. Estaba muy sensibilizado de todo lo que ocurría. No es que políticamente estuviera identificado con la guerrilla –es que no estaba del todo seguro de ella-, pero sí estaba seguro de lo que sentía sobre los regímenes, con quienes estaba muy en contra, y era muy crítico con la política exterior norteamericana. Entonces yo quise ir a El Salvador y ahí es donde me forjé como periodista, me sazoné, tuve muchas experiencias, maduré, tuve que trabajar profesionalmente para un medio conocido. Si bien se puede decir que comencé en el Perú, pero donde me cuajé fue en El Salvador y donde tuve experiencias que me marcaron de por vida junto a otros compañeros.
¿Qué diferencias encontrás entre esas guerras que cubriste en los 80s y las de ahora?
Estamos en otra época, y es curioso: parece que ya no hay guerrillas, solo terroristas. Es nefasto ahora, terrible. No hay mística, no hay reglas. Los civiles son el blanco. Ha habido una degeneración moral en América Latina, debido a la corrupción de los sistemas y también de la sicología. La época de la ilusión de que el mundo podía ser blanco y negro se fue. Es un mundo cínico ya. Se ha maleado el ambiente. Yo nunca fui un incrédulo con las guerrillas y su canto de sirenas...
¿Nunca te consideraste...?
No, no... no era sandinista ni nada. Tenía cierta simpatía con los que se habían ido al monte, por el terror y la represión que me constaba, la forma como trataban a su propia gente, el campesinado tan pisoteado en El Salvador era una vergüenza, era indignante verlo y la forma en que lo trataron los que tenían el poder era espeluznante, odiosos, detestables. Pero uno quisiera naturalmente que los que empuñaron las armas para pelear fueran tan buenos como los otros son tan malos, pero no es así. Los primeros guerrilleros con que me topé en El Salvador me secuestraron. Me topé con tipos rudos, semialfabetos. No todos eran así. Pasé semanas con guerrilleros, como Miguel Huezo Mixco y otros; gente como uno, poetas, intelectuales, gente que había sacrificado mucho y todos habían pagado con la muerte de un ser querido. Entonces, uno, cómo no identificarse con su decisión o al menos respetarla. Eso diría yo, al menos respeté su opción, si es que no compartía su manifestada opción política. Había visto y no me había impresionado nada el sandinismo. Fue una gran desilusión. Mi crítica siempre iba más a la política de mi gobierno; pero tampoco era uno de estos norteamericanos tan progresitontos que creen que el pecado original siempre es de los gringos. ¡No jodás! Si bien estaba condenado a ver siempre a mi país y a mis conciudadanos como extranjeros, tenía la ventaja y desventaja de ser uno también; pero mi condición era más de intermediario. Fui deambulando entre guerra de guerrillas hasta el año 92. He cubierto 18 ó 20 guerras. A partir de El Salvador yo tenía una especie de fiebre de guerra. Quería entender la condición de la guerra a nivel mundial. Mi interés, por un lado, era estar en los lugares donde se hacía la historia, y por otro, pensaba que en la guerra iba a adquirir conocimientos y que era necesario experimentar la guerra para forjarme.
¿Pero por qué?
Mi lectura de la historia era que la guerra era una constante a través de la historia de la humanidad y que, por lo tanto, tenía que ser parte de mi formación.
¿Y todavía seguís pensando eso?
Hasta cierto punto, sí. Ya no tengo necesidad. Pero de joven tenía ganas y deseos de llenarme en ese aspecto. Después de El Salvador por eso sentí una afinidad con los que iban a los montes, las guerras voluntarias, guerreros voluntarios. Y por eso mi libro Guerrillas, pero con personas muy diferentes a los que había encontrado en Chalatenango o Morazán: musulmanes e islamistas, en fin. Entonces era un recorrido para descubrir las similitudes y diferencias de la condición de ser guerrillero, insurgente o guerrero. Eso fue una especie de odisea y búsqueda personal también. Llegué a dos conclusiones importantes: son gente que no vive su vida y que comprenden que hay ciertas máximas. Una es que todo hombre busca sacralizar sus derramamientos de sangre. No sé qué vino primero: la gallina o el huevo; la religión o el asesinato, pero están muy ligados. El hombre que derrama sangre busca elevarlo al panteón de los dioses para justificarlo; los guerrilleros más seculares y marxistas construyen un panteón espiritual. El muerto se convierte en un mártir y su sangre nutre el suelo. Esa es una religiosidad de la violencia organizada. Finalmente termina justificándolo. Es muy interesante porque creo que es algo fisiológico.
¿Cómo así?
O si no fisiológico, es... eh... fisiológico no, pero es algo muy enterrado en el ser humano. Por eso te digo que no sé por dónde comenzó la religión. Cada grupo de ser humano ha formado un panteón espiritual. Desde la tribu, que el árbol es mamá, que la tierra papá, que la luna mamá, que el jaguar no sé qué, hasta Jesucristo. Lo mismo alrededor de hechos de muerte. La historia del hombre está construida a base del asesinato de otros, de la sobrevivencia de otros. Resumiendo: la sacralización de la violencia. Lo otro es que si el hombre pierde la visión ideológica de la guerra mística, utópica de por qué la pelea, si no hay una opción que lo saque de eso, buscará cualquier motivo para sobrevivir dentro de la lucha. Si no hay una alternativa, lo importante es la supervivencia como tal. Ejemplo: las FARC. Algunos pueden revestirlo de marxismo-leninismo, pero en realidad es una forma de vida, un negocio, que es la única que tienen. Si no tienen una alternativa, ahí pueden seguir para siempre. La ideología a veces es lo primero en irse. Al final solo terminan reivindicando su muerte. Siempre es así.
¿Creés que eso pasa en Afganistán?
Claro. Mira, finalmente, con ETA, cómo van a ser al final. Se justifican porque tal murió y tal está en la cárcel. Todo termina resumido a una reivindicación del grupo como tal, por el derramamiento de sangre, por el sacrificio hecho. Se puede decir mucho, hay grandes diferencias culturales entre el mundo musulmán y el mundo occidental. El maoísta peruano y el neocon(neoconservador) de Washington tienen más en común que cualquiera de los dos con un musulmán extremista. Es otro mundo. Lo otro es la reivindicación de una forma muy estrecha de ver el mundo, que es chovinista culturalmente. El extremismo musulmán es una reivindicación del chovinismo cultural más radical que existe en la Tierra, que es la imposición de una interpretación estricta, árabe, de un libro santo, el Corán, por sobre todos los demás.
Bueno, pero también se plantea que Occidente no ha querido entender a Oriente y viceversa.
Eso es muy fácil de decir. Pero dentro de esa declaración hay muchas formas de encontrar canales en dónde discutir... Es posible, hay toda una historia también. Pero mirá, Occidente es abierto, es absorbente, sincrético y crece, muy accidentado como podemos ver. Ahora, ¿hay inmigración árabe saudita? No. ¿Qué tipo de sociedad es ese mundo: es todavía esclavista, negrera? Sus relaciones humanas todavía corren por esa sicología. Son impunes y han sido resistentes a cualquier otra forma de concebir el mundo o interpretarlo. La gran diferencia entre el mundo musulmán, el cristiano o el judío es que los últimos dos, en la mayoría de los casos, ven que su libro es la interpretación humana de un libro supuestamente divino; mientras que el musulmán cree que es literalmente palabra de Dios. Entonces hay un fetichismo súper acentuado de su libro santo y lo que contiene, porque no hay interpretación que no sea divina. El gran problema de todo esto está en el mundo musulmán; está dentro del islamismo. ¿Y sabes qué? No es que yo lo diga porque soy gringo y no sé qué, y que vengo del mundo judeo-cristiano. Por ahí hay unos cuantos gatos dentro del mundo musulmán que han levantado las voces y han dicho lo mismo, pero son contados. Son tres gatos. ¿Por qué? Porque los pueden matar. Es la cultura más intolerante en la faz de la Tierra y no sé por qué hay que... yo no voy a adoptar un discurso políticamente correcto y decir que no es así, cuando es así. ¿Por qué voy a convivir con la intolerancia?