Desencanto. Adrenalina. Esperanza. Convicción. Estas cuatro palabras han marcado desde la década de los 80 la hoja de ruta de la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, quien decidió lanzarse al vértigo de las culturas juveniles para construir miradas de la realidad más densas, más críticas y más entusiastas que le ayudaran a comprender y explicar al mundo exterior el porqué de la concepción minimalista que los jóvenes tienen sobre sí, fundada en la percepción que han introyectado las sociedades latinoamericanas en donde no se les reconoce como actores sociales, sino como un problema. Su compromiso con la investigación la ha mantenido en las calles, dentro y fuera de su natal Guadalajara, y en los últimos 12 años ha sido testigo y acompañante de las grandes manifestaciones en el continente, como las que surgieron por el 11-S y Occupy Wall Street en Nueva York, el 15M en la capital española, las protestas por la tragedia en Cromañón, Argentina, y el #Yosoy132 en México. Esa inmersión en el campo y la convivencia con los protagonistas, sin la que asegura sería imposible hacer su trabajo, la ha convertido en una suerte de cofre de anécdotas que va insertando como retratos en sus conferencias. Ha estudiado filosofía, comunicaciones y antropología social, pero prefiere alejarse de esas etiquetas académicas y nombrarse a sí misma como una investigadora de fronteras que ha erigido como su insignia la dignificación del otro y la aceptación de las tragedias ajenas como un mal común. El recorrido de Reguillo: “Para mí fue un detonante importante tratar de entender estas configuraciones identitarias de los jóvenes y me fui metiendo poco a poco en estos universos que eran muy problemáticos en el tiempo de la violencia dura en México, que ya asomaba su rostro complicado en los rostros marginales del país. Y así fue como me fui metiendo y caí totalmente seducida por el sujeto, y a partir de entonces ha sido una marcha en mi trabajo”. La conversación con Reguillo es ligera, refrescante, entretenida. Para explayar sus ideas, retoma los planteamientos filosóficos de Walter Benjamin para hablar de violencia, y los de Baruch Spinoza para ampliar sobre la ética, sin necesidad de ponerse densa o subirse al podio de académica. Esta metodología, probablemente, la extrae de su faceta como catedrática universitaria, que a su vez ha ayudado a nutrir la intensa conexión que ha logrado establecer con la causa que defiende: los jóvenes y sus manifestaciones de desencanto y esperanza. No tiene ni quiere ser hacedora de recetas para cambiar las circunstancias, tampoco se pretende a sí misma como la mesías detrás de esta generación incomprendida. Se concibe, más bien, como una antropóloga militante, un híbrido que le ha permitido asumir la denuncia como un compromiso ético y político por medio de sus libros, ensayos y crónicas, espacios por medio de los cuales ha intentado traer a la superficie a 'los otros', primordialmente a los jóvenes a los que la violencia y la marginación de sus condiciones los ha culpabilizado y criminalizado de ser los responsables de su propia miseria. El discurso de Reguillo pretende ser desestabilizador, pero no con un afán desordenado por figurar, sino para sacar a las ciencias sociales y sus académicos de la zona de confort, esas ciencias que sin tener presencia en el 'área de combate' han tratado de encasillar y reducir a la efervescencia y la emoción del momento estas expresiones de desencanto en las calles. Su aproximación a la adrenalina que emana de estos espacios de posiblidad, como ella describe, le ha permitido desarrollar e impulsar el contrarrelato de los medios de comunicación tradicionales. Desde esta perspectiva, explica que los medios trabajan sobre la base de una mirada epidemiológica hacia los jóvenes. 'Lo que yo llamo la mirada epidemiológica es un intento por nombrar una franja de construcción de la realidad donde los jóvenes son sometidos al bisturí de una mirada medicalizada, donde son sujetos llenos de hormonas y carentes de neuronas, donde se les considera como sujetos de no derechos, que están en algún limbo en tránsito hacia ser adultos, que es la condición que equivale'. Confiesa haberse sentido profundamente entusiasmada y conmovida por el espíritu de los movimientos de los que ha formado parte. Su sensibilidad, sin embargo, cruzó la línea en 2012, en México, y la emoción de recordarlo la embarga a tal punto que no puede evitar que se le corte la voz mientras lee en una de sus crónicas el clímax de la también llamada Primavera mexicana: 'Indudablemente, en tanto soy mexicana, mi vínculo con muchos de los grupos del #YoSoy132 fue muy directo y estoy conmovida. Eso no implica que yo pierda mi capacidad de crítica y que no vea la cantidad de tonteras o de los errores que cometieron y seguirán cometiendo, se trata de que cada generación resuelva sus propias luchas'. Ante los voceros que claman que algunos de estos movimientos de indignados son 'un derroche de emoción', Reguillo responde que el 'clictivismo' transforma pero que, como todo proceso de cambio, requiere paciencia de parte de los involucrados: 'Son mecanismos sociales de procesos muy largos y son sociedades diferentes. Hay culturas con menos noción del espacio público. Pero poco a poco, en la medida en que tú descubras que tu tragedia no es individual. Esa es la clave, entender que no es un problema personal, sino de país. Cuando eso va quedando claro es posible que podamos construir un nosotros paulatinamente y no a los ritmos que uno quisiera en la toma del espacio público capaz de incidir en la clase política'. Está convencida de que de no cambiar las estrategias políticas en contra de la violencia y hacia los jóvenes, a quienes en tiempo de campaña, añade, solo los miran como botín electoral, las cosas solo pueden empeorar. A Reguillo no le interesan, sin embargo, las excusas y el discurso pesimista de que ya todo está perdido, es por ello que insta con ahínco a la ciudadanía se empodere, salga a la calle y se forme políticamente. Es precisamente este punto lo que la mantiene expectante ante estas manifestaciones de desencanto y esperanza, a las que mira como el primer gran paso para generar espacios de identificación no tradicionales. Sobre El Salvador, Reguillo dice no tener referencias acerca de las circunstancias de los jóvenes como para dar ideas para que trasciedan del clic a la calle. Agrega, sin embargo, que el miedo es un factor que juega en contra a la hora de que los ciudadanos se aboquen a las calles. Sin embargo, una parte de la realidad juvenil salvadoreña no le es del todo ajena, en 2007 compiló el libro 'Las Maras: identidades juveniles al límite' en el que varios autores abordan este fenómeno que tanto pesa en la fama de este país. De hecho, durante su visita al país aprovechó para realizar trabajo de campo en comunidades en territorios marcados por la violencia y para entrevistar a pandilleros, las conclusiones vendrán luego.
El Ágora /
Rossana Reguillo contra la mala fama de las hormonas juveniles
Con la curiosidad como motor de sus investigaciones, Rossana Reguillo decidió sumergirse hace 30 años en el terreno inexplorado e ignorado de los jóvenes. Siempre ha buscado dar luces para corregir las concepciones y prejuicios sobre las culturas juveniles. No tiene recetas, ni pretende formularlas, pero ha aportado ideas que han obligado al debate. Aquí hacemos un breve recorrido por el ideario que trajo a El Salvador.
Jueves, 22 de agosto de 2013
María Luz Nóchez
Rossana Reguillo. Foto cortesía de Claudia Torres / UCA.
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.
Publicidad
Redacción
Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
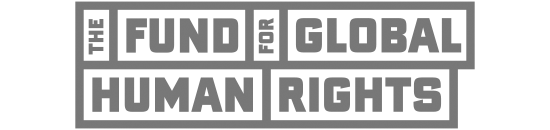
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.