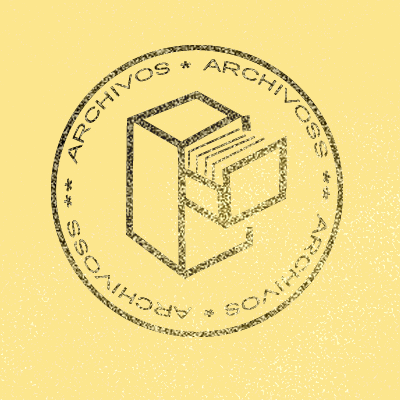| Reportaje |
Un paso entre el muro y el narco |
||||||||||
| Dos cárteles de la droga disputándose la plaza de Ciudad Juárez derivaron en el aumento de los controles estadounidenses para vigilar su lado de la frontera y terminaron cerrando una válvula de paso para cientos de migrantes. Ahora los que llegan vienen de regreso, deportados o porque se equivocaron de ruta. Así luce el día a día de la ciudad más violenta de México, en la frontera con Estados Unidos. | ||||||||||
Texto: Óscar Martínez/Fotografías: Edu Ponces |
||||||||||
Publicada el 26 de noviembre de 2008 - El Faro |
||||||||||
Ciudad Juárez, viernes 31 de octubre.
El puente internacional Paso del Norte, mejor conocido como Santa Fe, escupe a decenas de mexicanos deportados. Cada viernes, aviones provenientes de todo Estados Unidos aterrizan en la ciudad de El Paso, Texas, vecina de Ciudad Juárez. Hoy es viernes.
Los indocumentados bajan de los aviones y son trasladados hasta el puente internacional, que pasa por arriba del muro fronterizo. Van saliendo desorientados con una bolsa de plástico en sus manos, donde llevan el acta en la que consta su forzado regreso a casa.
Algunos de ellos apenas hablan castellano. Murmullan con su “espanglish” preguntando cómo llegar a su pueblo, del que apenas se acuerdan. Otros no tienen familiares en México. “17 años tenía allá”, dice un joven que voltea a ver la avenida Juárez, la gran arteria de entrada a esta ciudad, como si fuera una calle de Marte.
Los encargados del grupo Beta, el gubernamental equipo mexicano de apoyo a los indocumentados, ofrecen transporte a los recién deportados, y el motorista del albergue de Ciudad Juárez les propone un aventón gratuito hasta la casa de acogida administrada por frailes dominicos.
A algunos les cuesta dar los pasos que los separan del todo de la puerta de salida del puente internacional. Se quedan ahí cerca, observando su país sin avanzar. Otros, con apariencia de cholos, salen confiados dando pasos largos con sus enormes zapatos deportivos, sus pantalones flojos, sus aretes dorados y sus cadenas con enormes dijes. Los que salen con sudadera y pantalón gris son los que acaban de ser liberados de alguna prisión para criminales mayores, sentenciados, por ejemplo, por intento de asesinato.
Los mayores de 40 años que aún visten como campesinos, con gruesas camisas de manga larga de abotonar y pantalones de tela, son mexicanos que fueron atrapados en el intento por entrar. Algunos de ellos, adultos que ya pasan de los 50 y que llegaron a Estados Unidos en la década de los 80 o principios de los 90, cuando no había muro. Cuando Ciudad Juárez no era lo que es hoy.
Unos seis mil mexicanos son devueltos a su país cada mes por esta aduana. Los viernes a esta hora parece la salida de un colegio: unos saliendo por una puerta y otros, que los esperan, corriendo a su encuentro.
Agentes de las casas de cambio de dólares acosan a los que acaban de volver ofreciéndoles cobrar el menor interés. Los rodean como turistas en un mercado. Hacen todo su esfuerzo por enganchar a los que ahora necesitan cambiar por pesos los billetes que fueron a buscar al otro lado. El grupo de Rodrigo, uno de estos agentes, se viste con camisetas anaranjadas, similares a las del Grupo Beta, intentando confundir al recién llegado que quiere orientación. Las tres jovencitas que trabajan para él usan diminutas calzonetas ajustadas y camisetas a las que les hacen un amarre en la cintura, para que dejen descubiertos los ombligos. Muestran sus morenas piernas mientras toman del brazo a los recién llegados y los encaminan hacia la casa de cambio.
“Nosotros sólo les cobramos el 3% en el cambio, lo hacemos más por ayudarlos que por otra cosa”, miente Rodrigo, que se queda con ocho dólares de cada cien que cambia por pesos. Sin embargo, en esta calle, las opciones se miden en relación a cuál es la menos mala.
El casino de la esquina donde se para Rodrigo con sus chicas se queda 30 dólares por cada 100 que recibe. Su mecanismo es más sofisticado. La señora gorda que engancha a los deportados los trae desde adentro de las oficinas del puente Santa Fe, convencidos de que sólo ahí se pueden conseguir pesos. “Son unos estafadores que pagan sobornos a las autoridades”, se queja Rodrigo, y voltea a ver con recelo hacia atrás. El dueño del casino, un señor largo y delgado, de pelo cano y cara demacrada, nos filma con una pequeña cámara de video. “Siempre lo hace, para intimidarnos, para que no trabajemos en su esquina. A veces nos echa a los policías municipales”, explica Rodrigo.
“Cuídense mucho de los policías y de los rateros que andan por el puente. Están de acuerdo, y son los que roban a los que vienen llegando”, nos advirtió el padre José Barrios, director de la casa del migrante de Juárez, cuando nos dejó en este lugar hace unas horas. Esta es una de las zonas de riesgo de la ciudad. Cuando en Juárez se habla de riesgo, no se refieren a un muchacho con una navaja intentando asaltar a un transeúnte desprevenido.
Ciudad Juárez ya se ganó el título de la más violenta de México. Según recuentos periodísticos, la guerra entre cárteles en el país ha dejado atrás a unas 4,550 personas asesinadas. Más de 1,400 han caído en Ciudad Juárez. Estos números son sólo de 2008. Desde finales del año pasado, en Juárez, hay una especie de toque de queda autoimpuesto. A las 5 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, todas las voces recomiendan lo mismo: “Váyase a encerrar”. Hoy cuatro personas nos han recomendado lo mismo.
Hoy no hay municipales. Nueve militares cargados con fusiles AR-15 vigilan el final de la avenida Juárez, que termina en el puente. Al menos siete negocios de esta arteria han cerrado este mes. Dueños de farmacias, bares y restaurantes han preferido largarse de esta zona antes que pagar los 20,000 pesos mensuales (unos 2,000 dólares) que exige a cambio de protección alguno de los dos cárteles de la droga que luchan por el control de la ciudad. Tanto el cártel de Juárez como el de Sinaloa, dos de los grupos del crimen organizado más grandes de México, combaten por esta plaza fronteriza, y eso pasa por controlar más. Más personas, más calles, más autoridades.
No son grupos de pandilleros ni de traficantes de esquina. Son organizaciones que mueven cientos de toneladas de marihuana y metanfetaminas mexicanas y de cocaína colombiana a Estados Unidos. El de Sinaloa tiene estructuras en Centroamérica y Sudamérica.
Abajo del puente, las luces de la barda metálica de unos dos metros, que divide a México de Estados Unidos, ya iluminan toda la línea, y dos carros de la patrulla fronteriza se pasean por el lado estadounidense.
La barda fronteriza brilla, los deportados se amontonan en las camionetas del albergue y los Beta, las miradas de reojo se cruzan por toda la avenida, los militares están alerta y la gente camina de prisa para irse de aquí o cruzar a Estados Unidos por la aduana. Para sentirse menos inseguros. Así luce la caída de la tarde en Ciudad Juárez.
Así luce la ciudad que pasó de recibir a miles de migrantes que iban de subida, a recibir a miles de bajada. La ciudad donde hay que cuidarse las espaldas, mirar de reojo hacia atrás. La ciudad militarizada. Aquí, la suma de dos circunstancias terminó afectando a unos terceros: los migrantes. La guerra de cárteles en Juárez derivó en el aumento del control de la patrulla fronteriza, para evitar que este combate contagiara a las ciudades estadounidenses. Esa guerra lo cambió todo. A la vez, terminó con una zona de paso que incluso a principios de este siglo seguía siendo de las más importantes.
Esta es una de las facetas de la frontera norte mexicana. Esta es Juárez, uno de los cinco sitios fronterizos más relevantes de este país. Una ciudad que desde hace dos años y poco a poco ha ido desapareciendo del mapa de los que buscan cruzar como indocumentados a Estados Unidos.
Sábado 1 de noviembre
Aquí un cuerpo que yace en la vía pública puede tener dos connotaciones muy diferentes. Totalmente diferentes. Puede ser un ejecutado o un asesinado. El cádaver de un hombre del que ayer hablaron con brevedad los periódicos, que fue encontrado apuñalado a las afueras de la ciudad, era un asesinado. El hombre que anteayer apareció muerto en el interior de su camioneta blanca, atravesado por 49 impactos de arma de alto calibre, era un ejecutado. Si un hombre muere porque, tras una riña de bar, lo apuñalaron en la calle, murió asesinado. Todo cambia cuando a una persona la mata la mafia, un cártel, la delincuencia organizada. Cuando la mafia mata en Ciudad Juárez, lo hace saber.
Esta ciudad, que antes se llamaba Paso del Norte, tiene una serie de palabras que se repiten de manera cotidiana. No es que se escuchen una vez al día, es que son parte del vocabulario de calle, palabras que se susurran: rafagueo, malandro, ejecutado, la mafia, el muro. Con la noche llega el encierro, y las palabras que se repiten sirven para formar anécdotas y advertencias. Anécdotas que advierten.
“Aquí ejecutaron ayer al dueño de esta funeraria. 12 disparos. En algo andaba metido”, nos dice el taxista que nos conduce hacia el hotel. “Era amigo mío”. Lo dice y señala una funeraria cerrada.
Cuando en una ciudad de 1.3 millones de habitantes asesinan, en lo que va de año, a 37 policías, queman 22 negocios por no pagar impuesto, secuestran a 38 empresarios, roban diez mil vehículos, ocurren 52 asaltos bancarios, se autoexilian unas cinco mil familias, se movilizan 2,500 militares y, según las autoridades de seguridad juarenses, operan 521 pandillas aliadas a los cárteles, es necesario recurrir con insistencia a algunas palabras para describir la situación.
“Miedo”. Una de las empleadas de la casa del migrante (lo mejor es no revelar nombres), asegura que tiene miedo hasta de ir al baño de un lugar público, porque teme encontrarse, como ya ha ocurrido, una cabeza humana.
“Encerrada”. Así dice que vive desde mediados del año pasado la señora que nos vendió el almuerzo en un changarro de la calle. Lleva 22 años en Juárez, pero dice que “la guerra” (así le llaman a lo que hacen los dos cárteles en disputa) empezó a finales de 2007 y que desde entonces “ya no puede uno irse a tomar una cerveza ni a ver una película ni a bailar”, porque no se sabe qué va a explotar, qué va a ser atacado con ráfagas de balas, dónde aparecerá la próxima cabeza. “De la casa al trabajo, y de vuelta a guardarse”. El mes pasado vio al último ejecutado. Señala la casa rosada frente a su negocio: “Ahí, desde una camioneta, le metieron un chorro de balas a un hombre que intentó escapar. A plena luz del día, como a las once de la mañana”.
“Largarme”. Eso dice que quiere el único centroamericano que está hoy en el albergue. Es un hondureño de 26 años que llegó a Ciudad Juárez porque la zona por la que pensaba pasar, la de Ojinaga, a unos 300 kilómetros al sureste de Juárez, estaba impasable, con el río Bravo desbordado. Llegó aquí sin conocer. “A lo burro”, como dice él. Y ahora sólo quiere largarse. “Entre el muro y la delincuencia, no se puede intentar por aquí”, comprende ahora. “Ni trabajar para ganar un dinerito, porque dicen que aquí muy peligroso es andar en cualquier lado”.
“Impuesto”. Según Antonio (otro nombre cambiado), el dueño de un bar cercano al puente Santa Fe, eso es lo que acabó con la noche de Juárez. En su bar no hay más clientes. Él, aburrido a las 10 de la noche, toma un vino en la barra. Nadie más. “Los dueños han preferido cerrar, porque les cobran impuesto o porque la gente por miedo deja de salir en la noche”, explica. Su bar se llenaba hace un año y medio. “Ya no, esto es lo peor, nunca había estado así la ciudad”, se queja. A él ya le ocurrieron las dos cosas. Su bar está vacío y ya recibió una nota exigiéndole que pague $500 mensuales si no quiere que su antro arda. No ha contestado. El último bar fue incendiado hace cuatro meses en esta avenida, por hombres encapuchados, armados y cargados de bidones de gasolina. Justo ese mismo mes, en un juzgado de Estados Unidos, el ex jefe de la policía municipal de Juárez confesó haber intentado pasar una tonelada de marihuana a ese país en un camión.
Domingo 2 de noviembre
“Pidámosle a Dios que perdone a los políticos que construyen estos muros”, reza Armando Ochoa, el obispo de El Paso, Texas.
Al lado izquierdo del cura, la malla que divide a los dos países. A su lado derecho, el desierto. Adelante y atrás de él, 38 postes de doble reflector, seis torres que detectan el movimiento y cinco patrullas fronterizas.
Unas 200 personas han venido de Estados Unidos y unas 500 del lado mexicano a la misa en Anapra, la última zona de paso de migrantes en Ciudad Juárez. El último reducto por donde algunos intentan dar el famoso brinco. Dice mucho de Juárez que este último paso posible sea el mismo donde está lo que ya se mencionó: desierto, 38 postes de doble reflector... La idea no es muy inteligente. Al menos, no estarán muy informados los que tratan por aquí.
La patrulla fronteriza divide los 3,100 kilómetros de frontera en nueve sectores. El que más agentes tiene es el de Tucson, seguido por la zona de El Paso, que linda en parte con Nuevo México y en parte con Texas: 2,206 patrulleros buscando droga e indocumentados en 431 kilómetros. Y puede que sean más, pues esta, la última información dada por la Patrulla Fronteriza estadounidense, fue elaborada en octubre del año pasado, antes de que terminara el operativo Jump Star, con el que la patrulla pasó de tener 14,000 agentes en toda la frontera a tener 18,000 y bajo el que prometió instalar más cámaras y sensores de movimiento. De los nueve sectores, este es uno de los seis donde hay tramos de barda -muro, malla… como se le quiera llamar-.
La patrulla fronteriza, parte del sistema de seguridad nacional estadounidense, no construye muros ni instala reflectores pensando en los migrantes como prioridad. A estas alturas, y con tales vecinos, el interés principal es detener la droga. Y el espejo de Ciudad Juárez es el segundo más vigilado.
“Pasan de madrugada, pero ya no muy seguido, porque está muy vigilada la zona desde principios de este año, porque mucha droga pasaba el año pasado”, explica el hombre que vive frente a la barda en esta colonia de casas fabricadas con lámina, cemento, teja, pedazos de carros. Un pequeño poblado en las afueras de la ciudad. Un asentamiento improvisado en medio de la tierra árida, donde sólo crecen arbustos que viven a pesar de que los achicharra el sol de día y el frío de noche.
Es la lógica de esta zona. Gracias al narcotráfico, la vigilancia aumenta. La patrulla fronteriza informa que hasta que este año termine se seguirá construyendo muro. El otro año ya se verá, depende de que los legisladores estadounidenses desembolsen los fondos para los tramos que ya han sido aprobados.
Si la vigilancia aumenta, los migrantes que intentan cruzar buscan las zonas más alejadas de la ciudad. Eso es Anapra, la parte de Ciudad Juárez más alejada del casco urbano. La parte de Ciudad Juárez que linda con el desierto. La parte por donde hay que caminar unas cuatro noches, bordeando carreteras, para llegar a Las Cruces o a El Paso, los sitios más cercanos donde pedir agua, pan, transporte o una llamada telefónica.
“Tendríamos que extender las mallas hasta el mar si quisiéramos colgar una cruz por cada muerto en este desierto”, dice desde este lado del muro el obispo de Ciudad Juárez, Renato León, como parte de su homilía.
Aquí no hay cifras absolutas. Cada quien dice la suya y nadie contabiliza por zonas ni por nacionalidades ni por sexo ni edad. Muertos son muertos. Muertos en el desierto, en los ríos, en los cerros. Son migrantes muertos. El dato consensuado que manejan los organismos de defensa de los migrantes en Estados Unidos es que, desde 1994 que inició el primer operativo de protección fronteriza, el Operativo Guardián, han muerto 4,500 indocumentados en su intento por dar el brinco. Esos son cadáveres encontrados y reportados como “migrante desconocido muerto”. Los mismos organismos que recopilan esta información la llaman “cálculos limitados”, “cifras conservadoras”, “datos incompletos”.
Las mesas principales, donde se consagra el pan y el vino, han sido ubicadas a la par de la barda. Una de cada lado. Los feligreses comulgan y se dan la paz metiendo los dedos por entre los agujeros de la barda.
La misa termina y la paz también. Cinco migrantes, quien sabe si mexicanos o centroamericanos, esperan a que la mesa del lado mexicano esté más desocupada para subir a ella y saltar al otro lado. Esperaron que el acto terminara para hacer su descabellado intento.
Uno tras otro hacen el salto inútil. Por poco no le caen en los brazos a los agentes de la patrulla fronteriza que los someten, los ponen dentro de la patrulla con jaula atrás y se los llevan. De este lado de la malla, los feligreses entonan su coro improductivo: “¡déjenlos, déjenlos, déjenlos!”
Si era su primer intento, en una semana estarán de vuelta en su país, sea cual sea. Si alguno era reincidente, ha tardado pocos segundos en ganarse de cinco a siete meses en alguna prisión. En la misa fronteriza del año pasado dos personas trataron, y les pasó lo mismo. Las autoridades migratorias estadounidenses han amenazado con cancelar estos eventos.
Entre el muro y los 2,206 patrulleros de esta zona, el salto de gato desde la mesa de la eucaristía parece una opción razonable. La otra alternativa creativa implica pagar $8,000 para conseguir una visa falsa en las casas de cambio cercanas al puente Santa Fe, e intentar no ser descubierto en la aduana o pagar las consecuencias: unos dos años preso por falsificación de documentos en Estados Unidos.
Las personas siguen saludándose por entre la valla. Los patrulleros empiezan a pedir a toda la gente del lado estadounidense que se retire.
Lunes 3 de noviembre
Tres hondureños más llegaron anoche al albergue de Ciudad Juárez. El resto son mexicanos deportados de Estados Unidos. Hay 40 personas durmiendo esta noche en las literas del centro de acogida.
Uno de los hondureños ha llegado hasta aquí por la misma razón por la que llegó el que conocí el sábado. La zona de Nuevo Laredo estaba intratable. Las lluvias en esa región fronteriza también con Texas tenían al río Bravo crecido y sus corrientes más fuertes de lo habitual. Entonces decidió subir por la frontera, buscando un lugar por donde probar suerte. El siguiente sitio de paso que él había escuchado mencionar subiendo en esta dirección era Ciudad Juárez. Seguro lo escuchó de un inexperto en el camino.
Ahora, que fumamos unos cigarros en el patio del albergue, sabe que cometió un error. “Aquí no hay trabajo de este lado, y está demasiado peligroso andar por la ciudad. Además casi no hay zonas por donde se pueda pasar”, se lamenta. Un mexicano de 41 años que ya lleva tres noches en el albergue lo ha convencido de intentarlo mañana por Anapra.
Según el mexicano, que fue deportado tras 22 años en Estados Unidos, hay un punto, subiendo un poco por el cerro yermo, donde es posible saltar la valla e internarse en el desierto antes de que la patrulla que vigila esos kilómetros vuelva a pasar. Él pasó por ahí hace 22 años. Pero entonces Ciudad Juárez no vivía una guerra ni tenía muro ni miles de patrulleros patrullando. En aquel entonces, cuenta el mexicano, tardó cuatro horas caminando en llegar a El Paso.
Los otros dos hondureños sólo quieren irse de este lugar, pasarse al estado vecino de Sonora y probar por el desierto de Altar, la única zona más vigilada que esta. Ellos llegaron hasta Ciudad Juárez porque se dejaron llevar. Un migrante de su país con el que coincidieron en el tren mientras viajaban como polizones les aseguró que él conocía una manera de cruzar por Juárez. Los ilusionó diciéndoles que por $200 sabía cómo conseguir una visa falsa. Ellos le creyeron. Él nunca volvió a la plaza donde les pidió que lo esperaran. Cuando se viaja por primera vez por este país, es muy fácil ser engañado, porque aún no se tiene claro que la desconfianza es la primera regla del camino.
Les pregunto si no han estado averiguando cómo están las cosas en Ciudad Juárez. Por su respuesta, parece que ya lo han hecho: “Miedo nos da salir aquí, porque dicen que muchos malos andan por las calles, y nadie nos sabe decir por dónde pasar”.
La lógica planteada por este hondureño es exactamente la que genera que Ciudad Juárez, una de las ex capitales fronterizas de la migración, ya no sea más tierra de indocumentados: hay una guerra del crimen organizado, a lo que Estados Unidos, de su lado, responde con mucha vigilancia. Una cosa deriva en otra, y esta última le cierra un paso a los migrantes.
Jueves 6 de noviembre
Hoy regresamos. Pasamos martes y miércoles fuera de la ciudad, conociendo otras zonas cercanas. La vida en Ciudad Juárez siguió su abrumadora normalidad. Algunos de los titulares informativos de esos días hablan de la vida de este lado del muro: “Asesinan a otros tres”, “Denuncian comerciantes extorsiones de policías”, “Registran 507 vehículos incendiados en 10 meses”, “Los queman en negocio”, “Prenden fuego con gente dentro”, “Tenía cabeza deshecha”, “Amenazados de bomba”, “Causa indignación cuerpo colgado en puente”.
El pasado martes, el mismo día en que el cuerpo sin cabeza colgó de un puente cercano a el paso de Santa Fe, otro cadáver amaneció crucificado del balcón de un centro comercial con una máscara de cerdo cubriéndole el rostro y dos agujeros de bala en el pecho. La noche de ayer, ya se contabilizaban 13 ejecuciones en la ciudad. Cuando la mafia mata, lo hace saber. Deja su firma.
Esta parte de la frontera está inmersa en una locura más propia de una zona de guerra civil. El complemento para todos los trágicos titulares apareció también en los periódicos: “No estábamos diseñados para enfrentar tal inseguridad”. Lo dijo el encargado de la Procuraduría de Seguridad de Chihuahua, el estado donde se encuentra Ciudad Juárez.
Como dice Rodolfo Rubio, investigador en la ciudad del Colegio de la Frontera Norte: “No es raro que el flujo de migrantes haya disminuido en esta zona”. A mediados de la década pasada, asegura Rubio, por Ciudad Juárez pasaba entre el 12 y el 15 por ciento del total de migrantes centroamericanos y mexicanos que trataban de llegar al otro lado.
A partir de 2000, esos números empezaron a venirse abajo para registrar que el Instituto Nacional de Migración (INM), de todos los indocumentados que detiene en México, solo atrapa a cerca del 2% en el estado de Chihuahua, el más grande del país.
Según Rubio esto se debe a que, cada vez más, esta frontera está vista: por ojos de los al menos 2,206 agentes y por una cantidad de cámaras que la patrulla fronteriza no quiso especificar por “razones de seguridad”.
Los migrantes no saben esto, no piden información a las autoridades estadounidenses antes de cruzar ni leen las cifras del INM. No hacen un estudio del terreno. Prueban a cara o cruz. Se suben a un tren que los lleva a algún lado que generalmente no conocen. Como los hondureños, que llegaron aquí porque sí, porque más allá estaba inundado. Sin embargo, Rubio cree que hay una vox populi en el camino que determina el rumbo de muchos. No un rumbo exacto, sino un conocimiento vago de por dónde es mejor no intentarlo. Es la voz de los polleros, de los coyotes, de los guías, que en el camino van llevando a sus clientes hacia zonas que dominan y esparciendo su conocimiento por allá donde pasan. Ellos sí saben, no por documentos oficiales, sino por vivencias en el desierto, en los cerros y en el río Bravo, por dónde hay más vigilancia, más motos, caballos, carros, agentes y sensores.
Las entrevistas realizadas por este investigador a los mexicanos deportados por el puente Santa Fe le han revelado que la mayoría de los que salen por aquí, unos 100,000 cada año, no intentaron cruzar por Ciudad Juárez. Intentaron por otra frontera, pero las autoridades estadounidenses, como parte de los obstáculos que ponen a los indocumentados, sabiendo que cada uno lo intenta un promedio de tres veces seguidas, los deportan por otra zona, esperando que les sea más difícil conseguir pollero o conocer la zona.
Rubio sigue sumando dificultades: “es casi imposible que un migrante, por su voluntad y sin ayuda, pase por las zonas de Ciudad Juárez, porque son territorios controlados por el crimen organizado, de tal manera que sólo que estos migrantes contraten a personas vinculadas al narco para que los pasen, ellos podrían utilizar estas zonas”.
La misma historia de siempre en este camino. Mientras tanto migrantes como narcotraficantes busquen en México zonas alejadas del control del Estado, unos para pasar y otros para pasar sus drogas, los indocumentados seguirán entrando sin permiso en los terrenos del narco. Y los narcos enseñándoles que, sin pagar, por esos lugares no se entra y se sale impune.
Son las 6 de la tarde, y María deja de correr de arriba para abajo y se sienta a conversar con nosotros. Su nombre no es María, pero así la llamaremos.
En sus palabras, Ciudad Juárez y su suma de circunstancias vuelven a derivar en lo mismo: inseguridad más autoridades corruptas más vigilancia estadounidense del otro lado del muro igual a “tengan mucho cuidado”.
“En esta calle, desde que entras estás vigilado. A ustedes ya los tendrán bien controlados”, dice. Le refuto que ya hemos venido varias veces, y que no nos ha pasado nada, además de que no hemos visto a nadie sospechoso merodeándonos. “Claro, -responde- porque no han hecho nada que los moleste”.
¿Que moleste a quién? Esa es una pregunta que en Juárez cuesta contestar. ¿A los estafadores de migrantes? ¿A los policías corruptos? ¿A los esbirros de los cárteles? ¿A los militares? ¿A los dueños de los casinos? ¿A las prostitutas que engañan a los deportados para llevarlos a una esquina desierta a que los asalten unos matones? Todos ellos conviven en esta esquina, frente al puente Santa Fe, a unos metros de Estados Unidos. ¿A quién no hay que molestar?
María no lo sabe con exactitud. Lleva un año aquí corriendo de arriba para abajo con los deportados, con apenas tiempo para tomar un vaso con agua. Por eso responde en primera persona: “Sólo esta semana nos han venido a amenazar dos veces. No sé si eran de la mafia o los polleros. No les gusta que les quitemos a los deportados, porque les quitamos el negocio. La primera vez nos amenazaron por teléfono. Luego vino un hombre encapuchado a decirnos con palabras altisonantes que cerremos el negocio”, recuerda.
Lo de la mafia ya no resulta sorpresivo. Queman cuando no se les paga, y han quemado a muchos negocios en esta calle. Es una dinámica común, pero: ¿y los polleros? ¿Qué hacen aquí si casi nadie intenta pasar?
“Mire, -explica- aquí hay muchos polleros que están enganchando a los migrantes que vienen deportados, o a algunos centroamericanos que se acercan a preguntar. Claro, no los va a ver en las calles, están dentro de las casas de cambio, hoteles o en los casinos. Estos polleros se llevan a los migrantes a pasar por otros estados vecinos”. Mientras haya deportados, el negocio no muere. Los migrantes en Ciudad Juárez, aunque menos, aún dan empleo.
¿Pero por qué no pasan por aquí esos polleros? La respuesta de María es la misma que retumba en el día a día de esta ciudad: “Porque está muy difícil por el muro y, de un año para acá, por la guerra de los narcotraficantes”.
Sábado 8 de noviembre
Hoy en la mañana dejamos la ciudad. Cruzamos a El Paso para volar hacia Laredo, Estados Unidos, y de ahí regresar a Nuevo Laredo, en territorio mexicano, para ver el paso de indocumentados por el río Bravo. En el avión, abro el diario de Ciudad Juárez de ese día. En la página 11A hay una carta de un lector que describe a la perfección lo que los juarenses sienten. El escrito es corto y contundente. Una petición que se convierte en un documento valioso, en un testimonio desesperado, una declaración de quién manda en el lado mexicano de la frontera:
“Señores sicarios: Soy un ciudadano harto de mis autoridades por inútiles y buenos para nada. Por eso me dirijo a ustedes con todo respeto, porque no quiero ser uno más en las estadísticas, y les sugiero lo siguiente: estoy dispuesto a pagar lo correspondiente a impuestos a ustedes, estoy dispuesto a respetar sus negocios y no meterme ni para bien ni para mal.
“Estoy dispuesto a aceptarlos como autoridades. A cambio de esto, pido: apoyo para que el gobierno inútil no nos cobre impuestos (que se los voy a pagar a ustedes). Respeto a los empresarios, para que podamos seguir trabajando y pagarles (impuestos). Respeto a los periodistas. Que sus peleas y balaceras sean fuera de la ciudad, que haya seguridad para nuestros hijos y familiares. Que podamos salir a la calle sin miedo a un ataque y a estar en fuego cruzado. Que los ejecutados sean personas que perjudiquen a la sociedad.
“Si la autoridad no puede, apóyennos, que nosotros los apoyaremos”.
|
||||||||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau

GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
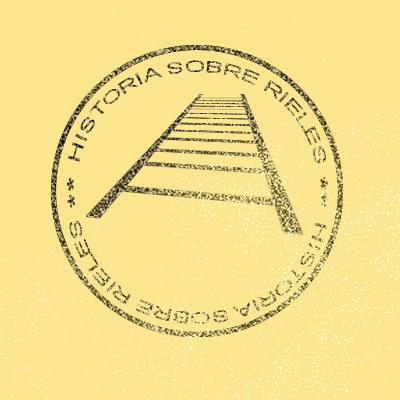
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.