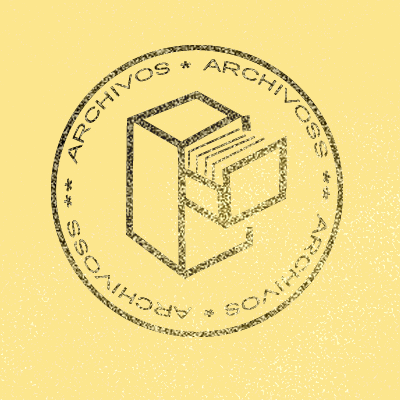| Especial |
Entre balas y murallas |
||||||||
Esta es la frontera clásica, la del muro. Aquí se parieron los términos que hoy circulan de boca en boca en esta frontera de cristal: cholo, muro, migra, desierto... El Faro los invita a un recorrido entre los dos grandes polos fronterizos del narcotráfico: Tijuana, en la costa Pacífica, y Ciudad Juárez, en el medio de esta línea de 3,140 kilómetros. Dos sitios de referencia entre los que el narco se pasea a sus anchas, los migrantes buscan su oportunidad en medio de una guerra de marihuana y balas, la migra pone sus muros, y los puntos de cruce se convierten en lugares donde la realidad supera a la imaginación. Bienvenidos al norte, bienvenidos al muro.
|
||||||||
Texto: Óscar Martínez/Fotografías: Eduardo Soteras |
||||||||
Publicada el 25 de mayo de 2009 - El Faro |
||||||||
| El muro que nos mata Primera entrega
“Vengo aquí al menos dos veces cada semana”, dice Epifanio, sin apartar la mirada melancólica de los edificios de San Diego, California, que se ven detrás de los barrotes. Estamos en la playa de Tijuana. Y Epifanio, el migrante oaxaqueño, lleva tres meses intentando dejar de estar aquí. Él quiere estar allá, al otro lado, al pie de aquellas construcciones. Con su familia. Pero aquí, abrazado a estos barrotes carcomidos por el aire salino, no le queda más que sostener la mirada, porque para pasar por este extremo de la frontera, caminar dos horas por la arena y darle un abrazo a sus hermanos, Epifanio ha llegado 12 años tarde.
En esta esquina de México inició todo. Aquí comenzó este muro. En 1997. Epifanio, a sus 33 años y con su cuerpo escuálido, cabe perfectamente entre los barrotes. Y mientras él observa el horizonte, un niño pasa a Estados Unidos a recoger su pelota de fútbol, que se le escapó tras un derechazo. Más allá de los barrotes -rieles de tren enterrados en la arena- no hay nada, solo la playa color café con leche y la ciudad. Es una bonita ilusión, una a la que Epifanio ha vuelto cada semana desde que llegó de su Estado del sur a intentar cruzar al otro lado.
Lo ha imaginado de decenas de maneras. Algunas son sencillas: escurrirse entre los barrotes, echarse a correr y llegar a San Diego. Otras son más complejas: aguantar la respiración y bucear lo más que pueda dentro del mar hacia los edificios. O pasar a caballo o en moto o en turba, con otro montón de migrantes a los que él reuniría para la misión. Pero nunca se ha animado. Y nunca lo hará.
Allá arriba de la playa, del lado estadounidense, hay un montículo de tierra, que antes se llamaba Parque de la Amistad y hoy no es más que un mirador. Dos patrullas vigilan las 24 horas la playa desde ahí, pocos metros de Epifanio. Además hay cámaras y sensores acuáticos y patrulleros a caballo y con largavistas. Ir a recoger la pelota sí lo permiten. No podrían bajar tan rápido para arrestar al niño. Pero dar más de cinco pasos dentro de su país, ni hablar.
No, zonas de cruce así como las imagina Epifanio ya no existen. Un día existieron, pero ya no. Hay fotos de los 80s en las que se ve a migrantes, en esta zona de Tijuana, siendo recibidos por patrulleros fronterizos vestidos de Santa Claus, que le dan regalos a los niños y dejan pasar a los indocumentados. Se ve a migrantes en lo que se conoce como El Cañón Zapata, comiendo piernas de pollo en el comedor “El Ilegal”, a medio llano, ya del lado estadounidense, antes de seguir caminando unos 45 minutos para llegar a San Diego. No había muro. En la foto, sonríen.
Cerca de 80 personas pasaban cada hora por esa zona, a principios de los 80, según un estudio de foto programada del Colegio de la Frontera Norte.
-Hoy en la noche me voy -vuelve a la realidad Epifanio-. Me voy a intentarlo cerca de Tecate.
Lleva tres meses aquí, viendo por dónde está fácil, trabajando de albañil y preguntando hasta el cansancio. ¿Dónde hay un lugar seguro para pasar? ¿Dónde no hay bajadores, esos famosos asaltantes de los montes o del desierto? ¿Dónde no pasan mucha droga? ¿Dónde no hay riesgo de que el narco te secuestre? ¿Dónde no hay muro ni asaltantes ni narcos en esta frontera norte?
Nadie le ha sabido contestar. Por eso, hoy en la noche se irá a Tecate, a media hora de aquí, donde sí hay muro, sí hay narcos y sí hay bajadores. Se va porque después de tres meses de haberse venido de su pueblo en el sur de este país, se ha dado cuenta de que así es esta frontera. De que el muro y las medidas tecnológicas que lo rodean desataron desde hace 12 años un efecto dominó en esta línea vallada. Y que todos los que la quieren cruzar -y son muchos los que quieren hacerlo- se han tenido que amontonar en los pequeños tramos que van quedando sin muro o sin tantos kilómetros de separación con alguna ciudad estadounidense. Y así, narcos, migrantes y droga se juntan a intentar cruzar en los mismos lugares donde los bajadores acuden a tratar de robar. Es una frontera de embudos, donde unos ganan y otros siempre pierden.
Aquí, a la par de Epifanio, empieza este viaje por la frontera clásica, la mitad de esta línea de 3,140 kilómetros que concentra la mayoría de puntos de cruce y los más utilizados por mexicanos, centroamericanos, suramericanos, chinos. El muro no sabe de nacionalidades. Esta es la mitad con muro: en esta parte están la mayoría de los 600 kilómetros de bardas, barrotes o planchas metálicas. La mitad que más sufrió el efecto dominó que inició en Tijuana, y que fue convirtiendo grandes zonas de cruce en pequeños embudos. Aquí empieza esta búsqueda que nos llevará hasta mil kilómetros hacia el este, en Ciudad Juárez, escudriñando la frontera en busca de un hueco, un descuido del gobierno estadounidense que permita un cruce menos inhumano.
Epifanio, de pocas palabras, voltea a ver de nuevo las siluetas grises que despuntan allá al fondo. Suspira y separa los brazos de los barrotes por los que antes metía la cabeza.
-Pues eso, hoy en la noche salgo. Mejor me voy yendo ya -dice, como despedida.
Sube la rampa que lleva hasta la calle que corre paralela a la playa. Pero no logra irse. Cuando con Eduardo Soteras -el fotógrafo- nos alejamos de ahí, vemos a Epifanio sentado en una banca, con la mirada fija otra vez en aquellas puntas de concreto y sin prestar atención al barullo provocado por las familias que hay a su alrededor. Quizá solo quería alejarse de nosotros, estar otra vez tranquilo y ocupar sus últimas horas en tratar de idear otro plan para no tener que ir a Tecate. Es una bonita ilusión.
Tijuana la amurallada
Conducir desde la playa hasta el centro de esta ciudad es como viajar al lado del inmenso traspatio de una casa. Con un muro enorme y largo que se ve serpentear desde los altos de la autopista y casi se puede tocar sacando la mano en las partes donde la vía y la lata se juntan.
La sensación de que se viaja ante algo que nos da la espalda es duradera. Estamos atrás de algo. Y la valla metálica y el muro nos lo recuerdan, paralelos, durante kilómetros. Valla y muro. No son lo mismo. La valla es una pequeña pared construida a finales de 1994 con desperdicios de la guerra del Golfo Pérsico de 1991. Reciclaje de nuestros tiempos: basura de guerra convertida en barda fronteriza.
La valla no tiene más de dos metros de alto, y treparla es fácil. Se instaló en aquel año como una señal de que las cosas cambiaban. Como un énfasis para indicar dónde terminaba un país y empezaba otro. Y para ralentizar el cruce de migrantes y burreros por esta zona, y así poder iluminarlo con facilidad cuando los tiempos del patrullero-Santa Claus terminaron.
Pero llegó 1997 y se dieron cuenta de que esa lata simbólica no impedía nada, y que era necesario ir más allá de la simbología. Entonces nació el muro en todo su esplendor. Son 22.5 kilómetros de barrotes de cuatro metros de altura, entre los que no cabe la cabeza de un niño. Un verdadero obstáculo separado de las latas importadas de la guerra por un canal de concreto por donde se pasean las patrullas y sus patrulleros bajo los reflectores y cámaras que siempre vigilan. Siempre.
Entonces empezó todo. Las cifras de detenidos en el área de San Diego se desplomaron. Menos migrantes pasaban por ahí. Menos coyotes, por ende. Al ver el muro, decidían irse, ir a explorar al este de Tijuana. En 1996, la patrulla estadounidense atrapó en el sector de San Diego a casi medio millón de indocumentados. En 1997, la cifra fue de un poco más de la mitad: 283 mil 889. Y una década después, en 2006, aquello ya no tenía ni comparación: 142 mil 104 indocumentados, menos de una tercera parte.
La tarde empieza a oscurecer, y a pesar de que es marzo, el viento aún es frío, y los migrantes vuelven al albergue Scalabrinni con gruesas chamarras. Han trabajado todo el día, como albañiles, cargadores o recaderos. Y vuelven ahora que el albergue los recibe de nuevo.
Unos 30 hombres llegan a la casa. La mayoría de los que esperan la comida en el patio son mexicanos. Casi ninguno intentará cruzar al otro lado. Son deportados que acaban de llegar a este país en el que nacieron, muchos luego de décadas de no estar aquí. Muchos, incluso, sin saber hablar bien el castellano.
El padre Luis Kendzierski, encargado de la casa, lleva nueve años en Tijuana, recibiendo y viendo irse a los migrantes. Y describe en un par de frases a la población que ahora alimenta y hospeda.
-La mayoría son deportados. Tijuana es una ciudad de deportados desde hace algunos años. Antes venían a cruzar, ahora a ver qué hacen para volver a sus casas en México.
El antes era antes del muro. El ahora es ese patio lleno de mexicanos desorientados. La premisa la conocen los que trabajan con ellos.
-Los que van a cruzar se van a los cerros, en las afueras de la ciudad, a la entrada de Tecate. A donde hay asaltantes. La semana pasada, a la entrada de Tecate, asesinaron a un migrante. Los asaltapollos. Hay lugares donde los migrantes son obligados a pasar droga para poder cruzar. Es lo que les queda por aquí. Hace 10 años esta frontera era mucho menos fortificada. El migrante tiene que buscar lugares más peligrosos ahora.
Y eso lo cambia todo para los que quieran intentarlo por Tijuana:
-Antes, el 30% venían deportados; el resto, a cruzar. Ahora, el 90% vienen deportados. Ya no existe eso de caminar unos kilómetros y estar del otro lado. Así como está esto y siendo la frontera más lejana de sus países, los centroamericanos viene muy poco aquí.
Sí, hay un argumento en kilómetros que aleja a los migrantes centroamericanos de Tijuana. De Tapachula hasta aquí, por carretera, son 5 mil kilómetros. Tijuana es la frontera más lejana para un centroamericano. Pero la misma distancia pone los argumentos que hacen que algunos sigan viniendo. La mayor comunidad centroamericana en Estados Unidos está en Los Ángeles, alrededor de 2 millones viven en esa ciudad que está a apenas tres horas en coche de San Diego, la ciudad estadounidense que hace de espejo de Tijuana. Y San Diego toca a Tijuana. Le da lo que llaman el beso fronterizo. Apenas unos metros dividen a una zona urbana de la otra... y un muro.
De los nueve sectores en los que la Patrulla Fronteriza divide esta frontera, el de San Diego es el más pequeño: 96 kilómetros. Y el tercero más vigilado: cerca de 2 mil 500 agentes. Según datos recientes, de octubre de 2007 a febrero de 2008, en esta área, Estados Unidos atrapó a 54 mil 709 indocumentados intentando llegar al pie de los edificios de San Diego o a los guetos latinos de Los Ángeles. Siguen intentándolo. Solo el sector de Tucson, el más vigilado, la ruta principal, unos 500 kilómetros al este de San Diego, superó a esta área en detenidos.
Por eso, Tijuana todavía es un lugar de deportados, a pesar de que no hay comparación con lo que ocurría hace un lustro. Aún hay a quiénes tirar para este lado. El Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) calcula que 900 migrantes son deportados cada día por esta ciudad. Porque el sector cubre las afueras de Tijuana y porque la oportunidad de caminar poco es oro en el lenguaje de los migrantes. Además, Tijuana sigue recibiendo a migrantes mexicanos atrapados en otras áreas, a los que deportan hacia aquí para que les cueste más regresar donde su coyote para el segundo intento. Incluso a las familias deportadas las dividen: la madre, por Nogales; el padre, por Tijuana, y el tío, por Ciudad Juárez. A los centroamericanos los devuelven a sus países en vuelos exclusivos. Pasan más tiempo que un mexicano esperando la deportación. Dos semanas y hasta meses en algunos casos.
Los pocos que siguen intentándolo por Tijuana también pagan el precio. La mayoría paga un mínimo de 3 mil 500 dólares por conseguir un documento falso con el que intentar cruzar por la garita migratoria. Engañar al agente estadounidense. Si lo logran, darán unos 10 pasos y abordarán el Trolebús de San Diego que los lleva hasta el centro de la ciudad. Si fallan, se enfrentarán a penas de dos años de cárcel.
Los otros, el grueso de esta romería, los que no pueden pagar tanto, siguen arriesgando el pellejo. Se van a las afueras, a Tecate, a La Rumorosa, zonas de paso que abrió el muro alrededor de Tijuana.
Y eso, como bien dice Esmeralda Márquez, desde hace 10 años directora de la Coordinación pro Defensa del Migrante de Tijuana, tiene un riesgo muy alto: “Ha habido migrantes muertos en enfrentamientos de las organizaciones criminales”.
Enfrentamientos más propios de un campo de guerra. Dos camionetas repletas de hombres armados que se acercan a la línea a despachar a sus burreros con sus cargas de droga en las pocas zonas donde la intrincada geografía impidió el muro. El Nido del Águila, por ejemplo. Se encuentran y se acribillan ahí mismo, en una ciudad que desde 2007 se disputan tres cárteles, el de Tijuana, el de Sinaloa y el del Golfo. Balas volando por todas partes y algunos migrantes metidos en ese embudo donde más de 600 personas cayeron ejecutadas durante 2008, en balaceras entre narcotraficantes.
Y, como siempre, como explica Márquez, esos cuerpos rafagueados que nunca tuvieron la intención de meterse en el negocio de la droga, quedan ahí. Mueren como narcos, no como migrantes. Aunque haya compañeros suyos que salieron bien librados del plomo, no denuncian, no dicen que ese cadáver deformado era el de un viajero, no el de un burrero ni el de un sicario. “Es porque tienen miedo de denunciar”, explica Márquez. Y es normal: David contra Goliat, con el agravante de que David no tiene su honda y Goliat tiene a medio ejército de Israel comprado.
El efecto dominó
Amanece y decidimos tomar el vehículo y salir hacia Tecate en busca de un hueco en este primer tramo de muro levantado.
Es como no salir de Tijuana. La ciudad nunca termina escupiéndote. Se estira. Se recorren 40 minutos por carretera, pasando por urbanizaciones tijuanenses de casas hechas con molde. Iguales. Bloques montados en llanos forzados. Montañas cortadas por máquinas. El urbanismo del sin sentido une a Tijuana con Tecate, una ciudad de casi 100 mil 000 habitantes.
En la zona urbana de Tecate hay poco que ver. Gente paseando, cadenas de comida rápida y una gran cantidad de restaurantes chinos y de sushi que aparecen en la frontera. Es el legado de la gran migración de asiáticos de mediados del siglo pasado.
Esto no tiene nada que ver con aquellos pequeños pueblos fronterizos donde los migrantes están apiñados en la plaza central, esperando a sus coyotes o comprando mochilas, y en los puestos callejeros. O con los ejidos del desierto, en los que al no más entrar todas las miradas te apuntan, porque saben que no eres migrante y que las opciones que quedan son que seas un narco o un despistado.
Nos acercamos al muro, una valla metálica como la de Tijuana, la de los desperdicios bélicos, solo que medio metro más alta. Las cabezas de los reflectores asoman por encima y, coronando dos montículos de tierra ya del lado estadounidense, se ven dos todoterreno de la Patrulla Fronteriza. Cruzar por la zona urbana es, como en Tijuana, casi equivalente a tirarse en los brazos de un agente de la migra.
Ahí cerca, en un puesto de tacos de guisado, nos juntamos con un comerciante del lugar, que estuvo involucrado durante nueve años con organismos de protección al migrante. Es mejor no revelar su nombre, porque es la única voz que encontramos en esta ciudad que nos habla de los migrantes y el narco. Para eso se requiere coraje y un sobrenombre: el comerciante.
Lleva más de 20 años viviendo en Tecate, y conoce muy bien quiénes fueron los que trajeron la migración hacia este lado: los polleros (coyotes).
Esos sabuesos del camino son los que, cerrado un paso, buscan otro, como alpinistas abriendo rutas en la montaña. A partir de 2000, esa búsqueda se intensificó, según me contaron tres coyotes en diferentes viajes. Decenas de nuevos pasos se abrieron, pero ya nunca fueron perdurables. Los que más, ahora duran cinco años antes del declive.
Y el cierre de pasos para la migración coincidió con el cierre para los narcotraficantes. Al final del siglo pasado, los cárteles de la droga se fraccionaron y la lucha por las plazas fronterizas empezó a intensificarse. Y otro evento se sumó al hermetismo estadounidense en su extremo sur: el atentado contra las torres gemelas de 2001 hizo que la Patrulla Fronteriza cambiara su prioridad de detener indocumentados por la de detener terroristas. Y, tras el recrudecimiento de la lucha del narco del lado mexicano de la línea, allá por 2006, la patrulla añadió a sus consideraciones que los narcotraficantes eran terroristas.
Y esto, aunque así pueda parecerlo, nunca benefició a un migrante. Aumentó la vigilancia en los desiertos, en los cerros, en las ciudades estadounidenses que le dan el beso fronterizo a México. Y eso afectó más a los viajeros que a los traficantes, porque unos cuentan con recursos para sortear esa tecnología y con dinero para comprar funcionarios, pero los otros ni con una ni con otro.
Los narcos se quedaron con muchas de las rutas abiertas por los coyotes. Y los coyotes empezaron a buscar otra forma de hacer negocios en lugares como Tijuana o Tecate, donde el embudo es muy pequeño para que quepan los señores de la droga y los guías con sus migrantes.
-Ahora -dice el comerciante-, algunos coyotes de aquí, cuando ven que no pueden pasar porque no hay por dónde, le piden un adelanto al migrante, y los engañan. Los atarantan. Les dicen que por 500 dólares los pasan. Los meten en la cajuela de un carro, les cobran y los van a soltar allá por Ensenada (abajo de Tijuana), y ahí les dicen: órale, corre para allá, que ya estás en Estados Unidos.
Y ese es solo uno de los riesgos. Aquí en Tecate, a las zonas de cruce les llaman “el monte”. Así, sin más. Zonas montañosas, montarrascales. Lejos de la entrada de la colonia Jardines del Río o de la zona industrial de la ciudad -sitios dominados por los narcotraficantes- está el monte, y los bajadores ponen su peaje en esa ruta de migrantes. Esos despojos de terreno que no quieren los mafiosos.
-Los bajadores llevan armas largas, porque aquí no cuesta nada conseguirlas. Solo te pasas al otro lado, y en Caléxico hay muchas tiendas donde las puedes comprar, lo que quieras, desde un AR-15 hasta una pistola normalita.
En las ciudades fronterizas, conseguir un arma no es difícil, sobre todo en lugares aledaños a las grandes ciudades, que no son entrada principal de mercancía a México. En sitios como Tecate, la revisión para pasar legalmente al otro lado es intensa, pero para regresar, basta con girar una puerta que parece más la entrada a un supermercado que a un país. A el comerciante le han ofrecido miles de dólares por ir al otro lado a traer armas, y hace dos días arrestaron en la zona de los montes a dos bajadores con fusiles AR-15, que asaltaban a indocumentados. Nada de pistolas de pequeño calibre. Los bajadores, ladrones comunes de la frontera, portan armas largas.
Aquí, los balazos son cosa de todos los días. Ayer, muy cerca de la zona de cruce de migrantes, más allá de la colonia Jardines del Río, una pick up de lujo Harley Davidson alcanzó en una gasolinera a dos vehículos, una patrulla policial y una camioneta Ford Taurus. Adentro del primer coche en la gasolinera iba el policía federal César Becerra. En el Taurus viajaba su colega Ulises Rodríguez. De la Harley bajó un comando de al menos seis sicarios que dispararon a quemarropa contra los agentes. Ambos lograron sobrevivir en el hospital con heridas graves, y la policía recogió más de 45 casquillos de armas de grueso calibre en la escena.
-Aquí todo está para la fregada: migración, policía y narcotráfico está vinculados. Las rutas del migrante son muy difíciles. Caminan cuatro días por el desierto de Caléxico exponiéndose a los bajadores. La ruta del contrabandista es la mejor: llegan a la carretera, 15 kilómetros, y allá todo está arreglado. A mí me han ofrecido esos jales, pero no quise. Pero la mayoría de gente de aquí acepta. No hay quién aguante una cachetada de billetes.
Avanzamos pocas cuadras para encontrarnos, de espaldas a la lámina, la oficina del Grupo Beta, los encargados gubernamentales de dar protección a los migrantes, sin importar su nacionalidad. Una corporación que no va armada. Les explicamos nuestra intención: ir a las zonas de bajadores, a ver el paso de migrantes.
Los dos jóvenes se voltean a ver y uno torna los ojos, como quien escucha una perogrullada:
-Miren, no vayan a ningún punto de cruce. Ni se acerquen siquiera a Jardines del Río o a las fábricas, y menos a La Rumorosa. Hay mucho bajador, mucho cruce de drogas, los van a identificar rapidito.
Nos dicen que ellos solo hacen un recorrido en la mañana, en su gran pick up anaranjada con el logo Beta. Que casi nunca ven migrantes, porque no se meten en zonas muy enmontañadas, porque ahí ya no se sabe qué pueda pasar, y mejor no descubrirlo.
Enfilamos rumbo a Jardines del Río. Es un sitio cualquiera, un complejo habitacional que podría estar en cualquier país de Latinoamérica. En zonas de narco, la tensión es algo que se percibe, no necesariamente que se ve. El trabajo de un vigía es vigilar sin parecer que lo hace. Un policía corrupto no patrulla con el cartel de empleado del narco colgando del cuello, y un sicario no lleva el arma desenfundada. Son sitios en apariencia tranquilos, donde de un momento a otro estallan los enfrentamientos o las persecuciones. Lugares que no se desvelan fácilmente. Hay que descifrarlos.
Ahí, a la entrada de esas calles, está el albergue para migrantes fundado hace 12 años, regentado por cinco monjas que prefieren no decir nada sobre el narco, los bajadores o los peligros que enfrenta un migrante.
En el albergue nos encontramos sorpresivamente a Vicente y Verónica, salvadoreños, y a Mainor, guatemalteco. Los conocimos en Ixtepec, miles de kilómetros abajo de esta frontera, mucho más cerca de la sur. Uno de esos encuentros maravillosos, de gente que viste partir en un tren mucho tiempo atrás y la vuelves a encontrar en un punto concreto de una gran línea de 3,140 kilómetros: la frontera norte.
Ellos vienen huyendo de las vicisitudes, sin saber que van hacia donde más las hay. Llegaron a la frontera de Mexicali, a una hora en carro de aquí. Llegaron ahí porque en el camino escucharon que por ahí se podía y seguía estando cerca de Los Ángeles, de sus familias. Cuentos de boca en boca que muchas veces se cuentan en el lomo de un tren sin mayor sustento. Esperanzas de las que se afianzan los viajeros ciegamente, que repiten tantas veces que terminan por creerse.
-Nos dijeron que allá era fácil -dice Verónica-. Que se podía, pero no más llegamos, un día duramos ahí. Nos empezamos a enterar de que hay muchos narcos y bajadores en esa zona, y solo es un pedacito por donde se puede pasar, un cerro al que le llaman El Centinela.
Desde ahí, con su brújula, que no apunta al norte, sino a Los Ángeles, siguieron explorando, buscando ese hueco en la frontera. Se fueron a La Rumorosa, y sus cerros de roca no les dieron tiempo ni de enterarse de si había narco o asaltantes. El frío les caló los huesos. Llegaron de madrugada a un pueblito donde hacía dos días había caído una fuerte nevada. Por aquí ni hablar, pensaron. Moriríamos en el intento. Y siguieron hacia Tecate.
Y su primera pregunta es la que nos lanza Verónica:
-Y por aquí, ¿qué tal?
Tuvimos que decepcionarla una vez más, la tercera vez en la frontera que se le caen los esquemas luego de viajar 25 días en lomos de trenes de carga. Pero su brújula sigue apuntando hacia su objetivo, y nos dice, a pesar de lo que le contamos, que seguirá hacia Tijuana, y que allá pedirá ayuda a sus familiares.
Tecate solo nos ofreció un no rotundo. Ni un huequito por donde entrar a las zonas de cruce. Ni una posibilidad que no sea kamikaze de acercarse a la línea lejos de la zona de la barda. De nuevo, retomamos la ruta, y nos vamos en sentido contrario al recorrido de Verónica y sus compañeros centroamericanos. Vamos hacia La Rumorosa.
Ejidos que espantan a los militares
La carretera ondula entre cerros de piedra. Es un paraje increíble, solo comparable en esta frontera al del Gran Desierto de Altar, por su vastedad. Cerros inmensos cuyas cumbres se asoman a la altura de la carretera, a 2 mil metros sobre el nivel del mar. Rocas frías y enormes como cabezas olmecas que parecen haber caído del cielo en una lluvia bíblica hasta formar estas construcciones irregulares que se pierden en el horizonte, una tras otra.
Y ahí, en medio, el pequeño poblado de La Rumorosa. Un pueblo de carretera. Un sitio para camioneros. Gasolineras, restaurantes 24 horas, cafeterías rústicas, predios baldíos para que se estacionen las rastras y descansen los conductores.
Un pueblo de menos de 2,000 habitantes, con una carretera central en la que desembocan calles de tierra desértica, repletas de serpientes, alacranes y coyotes. La última pieza del efecto dominó inaugural, que terminó aquí, luego de que en 1997 se cerrara Tijuana con el muro de barrotes. El último eslabón del génesis de esa exploración hacia el este que hicieron los coyotes a principios de la década de los 90, y que intensificaron luego de 2000.
Aquí solo hay una persona con la que hablar de migración, de narco, de huecos en la frontera y de bajadores. Es el hermano Pablo, un laico que pertenece a los Ministros Franciscanos de la Caridad. El encargado de un albergue de ancianos que terminó dando cabida también a peregrinos rumbo al norte.
Una de esas calles de tierra lleva a su albergue, perdido en el desierto gélido, entre algunas rocas que no alcanzaron a colocarse en uno de aquellos cerros.
Le explicamos a este hombre campechano, de cuarenta y tantos años, nuestras intenciones, y su respuesta nos augura que hemos llegado a otro sitio infranqueable:
-Lo mejor es que esperen a que me desocupe, porque no es recomendable que vayan solos a los lugares de paso. Miren, en el ejido Jacumé hay mucho narcotraficante, en La Rosita o Chula Vista, si entran, no paren, sigan de largo cuando vean gente, y el Microondas es un lugar muy escondido, con el que no darían. Si yo me llevo la camioneta con el logo de la pastoral, es menos peligroso.
Nada pronostica un buen estar en La Rumorosa. Ayer, tras una persecución de varios kilómetros en esta carretera, la Policía Federal Preventiva detuvo a dos hombres. José Gómez, gordo, veinteañero y con el pelo al ras, y a Jimmy Bracamontes, treintañero, con barba de candado y rapado. Los acusan de ser “asaltamigrantes”. Les decomisaron una pistola .40, nueve radiotransmisores y siete cargadores.
Esperamos unos días al hermano Pablo. Salimos en su camioneta hacia las zonas de cruce, alrededor de La Rumorosa, internándonos entre los cerros de piedra en busca de la línea fronteriza. Al salir del albergue, una víbora topera se nos cruza. Más adelante será un coyote. Nos acompañan el hermano de Pablo, su esposa y su cuñada. Él prefiere que no solo vean a hombres dentro del vehículo.
Entramos a Chula Vista. Terracería y más terracería durante 20 minutos, hasta topar con el muro, la misma lata, la misma altura que el de Tijuana. Este es un brazo de Tijuana, y poco tardaron los estadounidenses en comprenderlo y amurallarlo.
Se ve poco. Parece un ejido fantasma. Algunos huecos en el muro indican que alguien ha intentado pasar por ahí, pero el rugir del todoterreno de la Patrulla Fronteriza tardó menos de cinco minutos en alcanzarnos del otro lado de la valla. Aquí hay cámaras, y todo el que se asoma es sospechoso.
-Yo antes era repartidor de productos para las tiendas en este ejido, y los bajadores se ponen en la tienda de entrada, por la calle que venimos, por eso creo que ya no muchos migrantes vendrán aquí, porque siempre estaban ahí esos muchachos -explica el hermano de Pablo.
Reenrumbamos hacia Jacumé, otro ejido. Al llegar al centro de este complejo de pocas decenas de casas (no casitas, sino residencias) enclavadas en la nada, la sensación es que aquí no queda nadie, que todos huyeron. No vemos a una sola persona en las calles, a pesar de que son las 4 de la tarde. Ningún niño juega en los columpios. Ninguna tienda está abierta. Nadie se asoma por ninguna parte.
Seguimos el sendero hacia el muro, hasta que se nos atraviesa de frente un humvee militar. Un carro de guerra, como los de las postales de Irak. La camioneta blindada está coronada por una metralleta fija, maniobrada por un militar con pasamontaña y casco. Se bajan seis soldados. Todos con chaleco antibalas y apuntando hacia la camioneta del hermano Pablo.
-Salgan, salgan, les haremos una revisión.
A los hombres nos alejan del carro sin dejarnos sacar los documentos. Cuando nos autorizan a sacarlos, los revisan mientras escuchan nuestra inverosímil explicación: somos periodistas y él es el hermano Pablo.
-¿Y qué hacen entonces en esta zona? -pregunta el superior.
¡Increíble! Estamos a 200 metros del lugar al que queremos llegar, y no es posible. Así es esto, un trato implícito entre narcos y autoridades: tú patrullas por allá, pero de esa piedra para acá, si te metes, será tu problema.
-Ahora- dice el hermano Pablo mientras nos alejamos- voy a llevarlos al Microondas. Por ahí es por donde pasa la mayoría, es el punto que queda de cruce, donde no pasa el narco.
Al fin, un sitio por donde pasan los migrantes sin la certeza de que habrá enemigos merodeando. Todo apunta a que será el primer hueco en la frontera, el primer punto de cruce donde el riesgo lo ponen el clima o el tiempo de caminata, no los humanos. Desde la carretera se siluetea el highway ocho, la autopista de alta velocidad a la que un migrante podría llegar en pocas horas para ser recogido por los contactos de su pollero.
Pero poco a poco, la carretera nos aleja de aquella silueta. Nos desviamos por un camino de tierra intransitable. Roca tras roca, bache tras bache, hasta llegar a un punto donde no se puede maniobrar más. En lo alto de uno de los cerros se ven las antenas transmisoras, que dan nombre a este lugar. Este es el punto más alto de La Rumorosa, y desde aquí los aparatos captan todo.
-Subamos a pie, para que vean el paisaje -indica el hermano Pablo.
Subir es algo entre escalar y caminar. Piedra tras piedra, bordeando las más grandes y ocupando las otras como escalones.
-Aquí hemos venido a traer a migrantes fracturados. A veces tardamos seis horas en llegar donde ellos.
Llegamos a la cumbre, y la realidad cae de golpe. Estamos en la punta de uno de aquellos cerros de piedra. Y luego hay otro, y otro, y otro más, y la carretera número ocho se ve al fondo, luego de varios de estos cerros. Este es el camino que los narcos y los bajadores le dejaron al migrante en la zona de Tijuana. El desperdicio, lo que no quieren, lo intransitable. La anulación de lo recto, de lo firme, de lo regular. Piedra sobre piedra. Cerro tras cerro. Y los carros allá abajo, como hormigas, serpenteando por la carretera. Este es el primer hueco que encontramos, uno mortal. No por la mano humana, sino por el capricho de estas formaciones sólidas.
Y más allá, lejos de la esperanza en este recorrido, no hay luz al final del túnel. El hermano Pablo señala desde este mirador las otras opciones cercanas que le quedan al migrante: el cerro Centinela y el desierto de Mexicali se perfilan a lo lejos. Más cerca, La Salada, ese interminable campo árido de tierra blanca y dura son las zonas del migrante. Eso es lo que aquí dejaron el narco y el muro. Hacia allá continúa el recorrido. Lea además:
|
||||||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau

GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
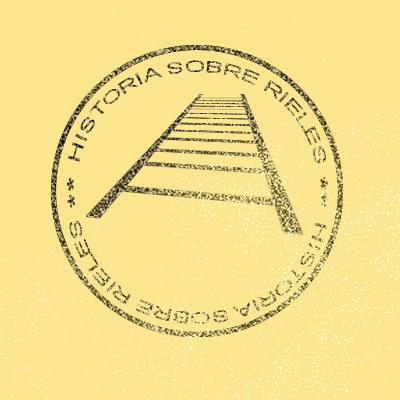
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.