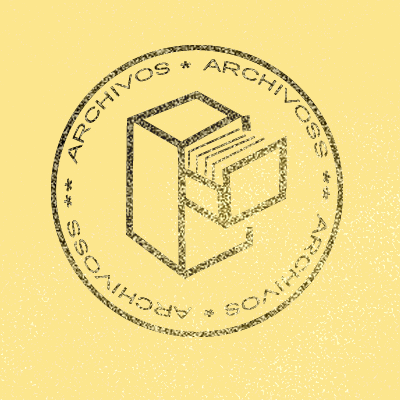| Reportaje |
Aquí se viola, aquí se mata |
||||
La Arrocera es quizás el más temido embudo por el que pasa la procesión de migrantes centroamericanos en el sur de México. El Faro recorrió esta geografía de Chiapas salpicada de puntos de asalto, violación y muerte. Lodazales, largas caminatas y calor infernal, son nada a la par de los machetes o las pistolas de los delincuentes. El Estado ha comenzado a hacer algo, pero como bien dice El Calambres -un famoso asaltante capturado-, tras una banda viene otra, y luego otra... |
||||
Texto: Óscar Martínez / Fotografías: Toni Arnau |
||||
Publicada el 22 de junio de 2009 - El Faro |
||||
Las gotas de sudor le escurrían por la barbilla y bajo sus manos y rodillas sentía el monte seco y la tierra caliente de aquel llano donde la tenían en posición, dispuesta para ser violada. Su camiseta había sido hecha jirones segundos antes por uno de esos hombres con aspecto de agricultores que salieron de la breña, con sus escopetas y machetes, oliendo a pasto, ahí por La Arrocera. Paola, serena a pesar de estar “de perrito”, como ella dice, sabía que aún le quedaban dos cartuchos: su ingenio y su talante.
Sin voltear a ver a quienes merodeaban su retaguardia, Paola, el transexual guatemalteco de 23 años, escuchaba los sonidos de cinturones desprendiéndose y de negociaciones entre bandidos.
-Dale tú primero, pues. Después voy yo -dijo uno. Y entonces Paola los interrumpió, dejándolos atónitos.
-Miren, hagan lo que quieran, pero por favor pónganse condones, ahí hay unos en mi mochila, la rojita. Se los recomiendo, porque tengo sida. Es que yo pensé que eran machos, y que solo a mujeres violaban -les dijo, a pesar de que hace años se reconoce como mujer y de que si se le llama por su nombre de nacimiento ya hace mucho que no voltea la cabeza. Paola no tiene sida. Lo que tiene, luego de cinco años de prostituirse en su país y en la capital mexicana, es la medida de los hombres perversos. Lo que tiene es su ingenio y su talante.
Hubo silencio unos segundos. Paola cree que entre ellos se volteaban a ver desconcertados, pero no está segura, porque seguía ahí, clavada al suelo, con el sol en la espalda, sin girarse. Digna a pesar de estar como estaba, con la cabeza levantada y los ojos perdidos en el horizonte.
-¡Levántate, pinche puto! ¡Váyanse a la verga todos ustedes! -le dijeron a ella y a su grupo como confirmación de que sus últimos dos cartuchos habían sido efectivos.
Ya sin un cinco en la bolsa, todos continuaron su camino al norte por las mismas veredas perdidas en los montes.
-Es que yo ya venía preparada, como dicen que siempre le pasa eso a una cuando viene migrando -termina su relato Paola, a la vera del tren estacionado en Ciudad Ixtepec, al norte de donde tuvo que zafarse de aquella incómoda postura.
Ahora, alta, morena y echando mano de lo que le dejaron en su mochila roja, se ha maquillado, se ha puesto una blusa negra y escotada y un pantalón vaquero. Ahora ya sabe que siempre pasa algo, desde hace años, en ese lugar, reducido a un nombre, La Arrocera. Los 45 que llegaron con ella a este punto fueron asaltados en ese tramo entre Tapachula y Arriaga. Este es punto rojo para nosotros los migrantes, dicen unos. Este es el lugar más perro para pasar, dicen otros. Pero la mayoría, sin saber que con el nombre de unas pocas hectáreas resumen 262 kilómetros de camino, le llaman simplemente La Arrocera. Apodan a toda esa espesura utilizando el nombre de un pequeño asentamiento, de unos 28 ranchos, que toma su nombre de la inhabilitada bodega de arroz que aún se destartala en la carretera.
Eso lo saben ella y muchos migrantes centroamericanos más. Muchas autoridades y muchos que lo supieron tarde, antes de morir entre esos matorrales.
Lo supo incluso la mujer guatemalteca que antes de asfixiarse en El Relicario, con la boca llena de pasto seco y con su propia blusa atorada dentro de su garganta, solo logró ver sobre ella al hombre que la agredía.
Fue el 10 de noviembre de 2008. Ella era guatemalteca. Eso dijeron algunas personas que aseguraron haberla conocido en Tapachula, frontera con Guatemala. Que aseguraron conocer también al hombre con el que andaba en El Relicario esa noche, caminando por las vías del tren, por donde a diario pasan decenas de indocumentados. Un hombre con un escorpión tatuado en la mano. Ocurrió en El Relicario, entre casas de teja y un amasijo de cemento y bahareque incrustradas entre crecidos pastizales.
Nadie sabe muchos detalles y eso es normal. Aquí, la policía rural no existía entonces, y ahora que existe son siete hombres del pueblo con garrotes que cuidan como pueden en sus tiempos libres. Lo que se sabe es que aquella muerte no fue lenta. En la fotografía que se publicó en un pequeño diario de la zona, El Orbe, mezclada con la de otros dos muertos en media página, aparecía la muchacha con los ojos bien abiertos, puñados de zacate con tierra y hojas secas saliéndole de la boca, y la mitad de la cabeza que nace en la frente ya sin pelo, como si la hubieran arrastrado por pavimento antes de meterla a la breña crecida entre los escombros donde la encontraron. O como si le hubieran arrancado a mano limpia los mechones. Estaba desnuda y tenía las piernas abiertas y ligeramente flexionadas, como si un cuerpo hubiera tenido que caberle entre ellas.
No hay investigación abierta. De ella, solo queda el relato de Orlando, el viejo enterrador del cementerio de Huixtla, que saca la lengua lo más que puede para explicar que al cuerpo de la guatemalteca se le salió más de lo normal cuando él logró extraerle de la garganta la blusa que le habían metido. Solo eso queda, y una cruz púrpura y pequeña, escondida en el panteón. Y un epitafio: “Falleció la joven madre y sus gemelos. Nov. 2008.” Y sus gemelos. Estaba embarazada.
Quién sabe si el que la mató eligió con precisión de homicida experto el lugar. Lo cierto es que, lo hiciera queriendo o no, le salió bien. En estos montes de los migrantes, en esta espesura de Chiapas, como descubrimos cada día desde que iniciamos este recorrido, los cadáveres son incontables, las violaciones pan de cada día, y los asaltos el mal menor.
La guerra tardía
Llegamos en tiempos hostiles. Desde inicios de este año, y por primera vez, el gobierno del Estado de Chiapas le ha puesto cara a los asaltantes de estos senderos. Asaltantes que hace años empezaron como jornaleros de los ranchos que veían pasar a filas y filas de indocumentados centroamericanos huyendo de las autoridades. Hasta que se les encendió el foco e hicieron sus conjeturas: si ocupan estas sendas para evitar a las autoridades quiere decir que nunca se les ocurriría buscarlas ni siquiera para denunciar un asalto, una violación, un asesinato.
Los migrantes cruzan el río Suchiate que divide a México del istmo. Y desde entonces, empiezan su intermitente viaje en microbuses (combis les llaman aquí). Suben a una, bajan de ella cuando está por acercarse a una caseta de revisión migratoria en la carretera. Se internan en el monte y caminan varios kilómetros, bordeando, hasta que más adelante retornan al pavimento y esperan otra combi. Cinco veces lo hacen en estos 282 kilómetros, hasta que llegan a Arriaga, donde pueden abordar el tren de mercancías como polizones, colgados de sus techos.
Durante años los indocumentados han asumido este peaje de la delincuencia como un obstáculo infranqueable. “Lo que Dios quiera”, repiten. Los coyotes empezaron a dar condones a las mujeres y a advertir a los hombres de que no se opusieran. Las historias de maridos, hijos, madres que han visto a sus mujeres vejadas por esos asaltantes han abundado durante más de 10 años en este México profundo, olvidado, escondido.
A principios de 2009, luego de una década de peticiones de organizaciones de derechos humanos, el gobierno chiapaneco hizo caso a las repetidas medidas de presión. Una visita de los cancilleres de Guatemala y El Salvador y una carta enviada por más de 10 organizaciones, incluida la Iglesia Católica, lograron que se diera el primer movimiento. Se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Migrantes, y el gobernador Juan Sabines giró órdenes a las comandancias de la Policía Sectorial de Huixtla y Tonalá para que patrullaran esas zonas de vez en cuando. En este punto estamos, cuando por fin han decidido empezar a escarbar en este vertedero de maldad impune. Y toda la porquería está saliendo a flote. Por todas partes. Y los delegados de recogerla se dan cuenta de que son muy pocas las palas que tienen para levantar todo el desperdicio acumulado en tantos años.
El comandante Máximo nos recibe en este caluroso día. Son los meses extremos en esta región ya de por sí sofocante. Mantener la camisa seca es misión imposible. A cada paso, decenas de gotas de sudor salen a toda prisa. El comandante de la región, que cubre de Tonalá a Arriaga -la mitad de este infierno- ordena que le traigan mapas, documentos y una jarra de limonada con mucho hielo.
-Bueno, muchachos -se dirige al fotógrafo Toni Arnau y a mí, antes de que empecemos a preguntarle-. Como verán, hemos atacado el problema de raíz, y le hemos dado solución. Yo les digo que en mi área no hay ni un solo asalto ni violación más.
La pila de hojas que pone sobre la mesa se titula “Operativo amigo”. En su interior hay una página que nos llama la atención. Se ve a ocho hombres, ninguno mayor de 35 años. Arriba se lee: “Supuestos delincuentes agresores en los sucesos en el tren el día 23 de diciembre de 2008”. Se supone que son asaltantes que, aún en Chiapas, dejaron la zona de a pie y ampliaron su área de pillajes al tren que sale de Arriaga. En ese asalto, mataron a un migrante guatemalteco que se opuso. Machetazos, balas y lanzamiento desde la locomotora en marcha.
-¿Y a cuántos han detenido? -pregunto al comandante. -Creo que uno está a disposición de las autoridades -responde. Luego de eso, Maximino (llamado Máximo por sus subordinados), saca otro folio para quitarse el mal sabor, lo pone sobre la mesa, lo abre en una hoja y le da golpecitos con el dedo índice, que resuenan sobre la mesa de plástico: -Este es uno que acabamos de agarrar en la zona de El Basurero. Él se encargaba de desviar a los migrantes en el crucero Durango y mandarlos directo al asalto. A ese ya lo atrapamos. Es la foto de Samuel Liévano, un viejo ranchero de 57 años que tiene su pequeña parcela justo en ese desvío, donde la calle de tierra desemboca en la carretera. Ahí se bajan los indocumentados, para sortear la última caseta, la de los policías federales que está antes de entrar a la ciudad del tren. Liévano les indicaba que siguieran hacia El Basurero por las inhabilitadas vías férreas. Ese sitio es un botadero al aire libre y un famoso punto de asalto y violaciones, que muchas veces se esconde bajo el nombre de La Arrocera. Lo atraparon justo ahí, luego de haber mal enrumbado a dos hondureños que denunciaron el asalto en el albergue de Arriaga, de donde llamaron a Maximino.
Los denunciantes son dos muchachos negros. Llegan relucientes, sin una sola gota de sudor al albergue, a las 3 de la tarde. Son de la ardiente costa atlántica hondureña, buceadores a pulmón, acostumbrados a achicharrarse en cada jornada de trabajo, que compensan luego bailando ritmos garífunas descalzos en la arena. Ellos fueron los que denunciaron al viejo Liévano. Y ahora, tras más de cinco días esperando que la Fiscalía los llame para el careo, están hartos, y quieren seguir sus caminos. Elvis Ochoa, de 20 años, aventurero y experimentado, es uno de ellos: “Esto no es nada”, dice y chasquea los dedos al estilo de los iconos pandilleriles de Los Ángeles, donde ya estuvo durante unos meses. Andy Epifanio Castillo, de 19 años, primerizo y cándido, ya tuvo su dosis y no quiere volver a poner un pie nunca en este país: “Es andar arriesgando la vida por conseguir una mejor”, se lamenta con sus grandes ojos abiertos y encorvando los hombros. Si se van mañana, Liévano volverá a su rancho, a indicar el camino a los migrantes que se bajen en el crucero Durango, y las palabras de Maximino quedarán ahí, como testimonio de otro intento superficial de terminar con un problema estructural.
Los asaltantes, los que desplumaron a Andy y Elvis dos minutos después de haber escuchado a Liévano, aún siguen por aquí, uno con su 9 milímetros y el otro con su escopeta 12.
Al salir del albergue, vamos a hacer un intento por entrar en la zona de asaltos con algo de protección. Maximino nos dio un recorrido por la zona de El Basurero, pero es de tontos esperar que las cosas fluyan con la normalidad que fluyen para el indocumentado cuando se viaja en un pick up con cuatro policías cargando sus fusiles Galil.
Nos queda una opción. La Fiscalía especializada está en ronda de operativos. De esa oficina piden apoyo al Ministerio Público (MP) de los diferentes pueblos, que les asignan a agentes ministeriales. Entonces, se internan como migrantes en los lugares de asesinatos y violaciones, a la espera de una emboscada, y luego se cuecen a tiros con los delincuentes.
Nada más hace tres semanas, aquí cerca, en El Basurero, cuatro policías infiltrados se toparon con un asalto. Dos delincuentes salieron de la breña y empezaron su procedimiento.
-¡Quietos, hijos de puta, al que se mueva lo reviento! -les ordenaron los asaltantes.
Pero se movieron. Los policías infiltrados desenfundaron sus pistolas y los asaltantes dispararon las suyas y echaron a correr. Los dos fueron atrapados: Wenceslao Peña, de 36 años, y José Zárate, de 18, los dos mexicanos. Mientras huían, uno fue alcanzado por el disparo policial en el cuello. El otro se llevó dos impactos que le atravesaron por atrás un muslo. Cuando todo terminó, solo dos de los participantes en la refriega estaban intactos. Los asaltantes quedaron tendidos, y dos policías también. Las balas expansivas de escopeta los alcanzaron. Todos están aún en el hospital de Tonalá.
En la oficina del MP, tres muchachos se derriten como helados frente a un ventilador. Al ver que nos asomamos, entreabren la puerta, y uno de ellos pregunta qué queremos. Le explicamos, y de la puerta sale Víctor, un agente que estuvo en aquel combate. Lleva la camisa desabrochada en sus últimos botones. La panza estira la tela, y se puede ver asomar por el cinto la cacha de su 9 milímetros.
|
||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau

GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
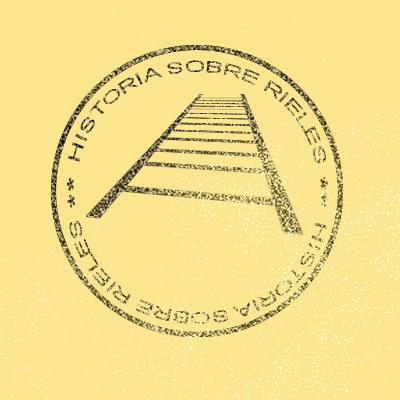
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.